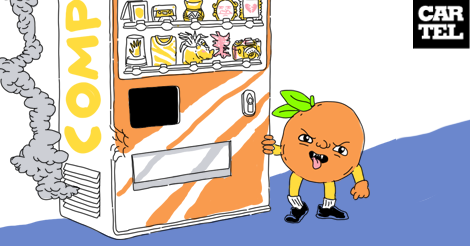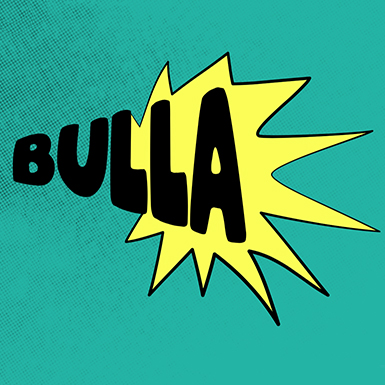Ojalá las canciones dijeran algo
¿Cuántas de las composiciones del reggaetón, la balada pop o el vallenato de nuestros días no son más que sartas de embustes, cursilerías, ilusiones ridículas y chabacanería?
Ahora que ha muerto el cantautor español Manolo Tena, y hace casi un año murió otro gran artífice de canciones llamado Javier Krahe, no estaría mal volverse a preguntar por la calidad de los mensajes que envían quienes componen e interpretan canciones populares.
Para empezar pueden citarse las letras de reggaetón, que exigen estudios desde la psiquiatría hasta la zoología, pues —más allá de la moral— son capaces de revelar mucha información acerca de nuestra condición aberrada o primitiva como sociedad. Pese a ser auténticos desastres literarios, letras de Daddy Yankee, J. Balvin (o de cualquiera de esos casi cantantes parecidos a grotescas estatuas de cera parlantes y bailables) manifiestan el ansia de diversión sexual y lúdica en el mismo espacio y tiempo, el afán por pasar un rato entretenido y extremo: es imposible hallar un retrato más fiel de nuestros ambientes contemporáneos por fuera de esta expresión caribeña e instintiva.
Los escritores de canciones para cantinas y bebederos de alcohol resultan hermanándose con los más cursis o glucosos compositores de baladas pop. Y establecen, involuntariamente, lazos estrechos con los autores de los más porosos y relamidos temas vallenatos y salseros. Sus temáticas son el desamor o el amor en perspectivas radicales. Según las lógicas de esas músicas los enamorados serían capaces de matarse y de matar al saberse engañados; si aman, en cambio, entregan en agradecimiento todas las estrellas del cielo. Hay venganzas crueles (asegura el implacable músico vallenato Silvestre Dangond, quien enamora a la mujer del que le enamore a la suya en la canción ‘Lo ajeno se respeta’).
Hay conjuros, maldiciones y promesas sin fundamento. Los discursos amorosos de esas canciones conocen pocos equilibrios, siempre están jugándose el todo por el todo en lo que dicen. Representan versiones fabulosas o crapulosas del amor; al ser confrontadas con las historias amorosas de la vida real tergiversan e idealizan aquello que pretenden celebrar o subrayar. Nadie ama con la exageración lacrimosa de un vallenato actual. Quizás solo sirvan como pasantes o puentes en la ingesta de alcohol. Y a veces ni siquiera como ruido de fondo.
La música popular de nuestros días canta estrofas alienantes, por estúpidas e ingenuas. Y es comprensible: los grandes productores necesitan vender su basura consumible.
No se mencionan aquí a diestros escritores de letras para bandas de rock o para cierta música contemporánea, que han bebido del folclor y de los hechos cotidianos. Sobre todo porque carecen de las difusiones comerciales y publicitarias adecuadas. No llegan a públicos masivos. Basta comparar el furor que suele despertar un nuevo tema musical de Shakira con las nuevas producciones de cantantes no prefabricados tipo Marta Gómez, o de grupos como Puerto Candelaria o La Mojarra Eléctrica, que carecen del bombo y del escándalo brindado por el estilo mediático más agresivo.
Alguien podría replicar que las músicas populares deben ser, en esencia, mentirosas, elementales y extralimitadas. Como sucede, por ejemplo, con los boleros o las rancheras. Pero hay un abismo entre los versos del fino, certero José Alfredo Jiménez y las necedades o torpezas de un compositor seudo romántico actual. No puede equipararse el muchacho que escupe balandronadas sentimentales para ser cantadas por Don Tetto al talento y la gallardía de Agustín Lara. No son lo mismo.
Oír lo que nuestros músicos populares dicen mientras cantan es constatar una inmensa arbitrariedad en la construcción de letras. Al punto de que, en algunos casos, ya no importa ni siquiera si se está atentando contra la dignidad del público o si se le está regalando embustes, ilusiones ridículas. La música popular de nuestros días canta estrofas alienantes, por estúpidas e ingenuas. A nadie le inquieta, y es comprensible: los grandes productores necesitan vender su basura consumible, marcas comerciales, melodramas excesivos; saben que al oyente promedio le es indiferente entender las palabras que repite una y otra vez. La música de las multitudes es ahora un vehículo de dopaje y dominación.
Ningún tipo de intención mercantil o publicitaria movió al cantautor español Javier Krahe durante sus casi cuarenta años de carrera. De hecho, él es la refutación excelsa de esos compositores y cantantes señalados atrás. Nunca tuvo una imagen externa aceptable, grababa discos en sellos modestos, se presentó desde el principio en bares, en pequeños teatros provinciales. Y, por encima de todo, cuidaba muchísimo lo que escribía. Sus letras están inmersas en la vida real y resultan ser una mirada burlona, severa, del entorno y de la sociedad en que nos tocó vivir. Manolo Tena, por su parte, trató tal vez no con mucho éxito de conjugar los ámbitos del pop con cierto brillo en sus palabras. Muertos estos cantautores cabe preguntarse si algún día las canciones volverán a decirnos, a comunicarnos algo que valga la pena. Ojalá ese día no esté muy lejano.