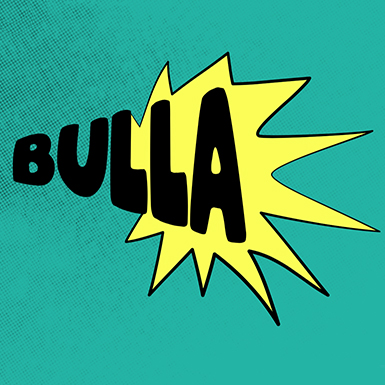Algunas cosas que he aprendido buscando ser una consumidora de ropa más consciente
Por medio de relatos en primera persona, la memoria familiar y una investigación de varios años detonada por la necesidad de un consumo ético, este texto nos muestra un abanico de posibilidades aparentemente conscientes que se va cerrando sobre sí mismo, dejándonos frente a un espejo.
Hasta hace unos años yo, como seguramente muchos de nosotros, era una consumidora de marcas de fast fashion, que para resumir a quienes no estén familiarizados con el término es un modelo de negocio implementado por muchas marcas de ropa que consiste en renovar semanal o quincenalmente las colecciones para ofrecer constantemente novedad a los clientes a precios asequibles. Sentía interés por las tendencias y de algún modo sentía también interés por la moda, que entonces entendía como un universo reducido: modelos, diseñadores, blogs, revistas y algunos íconos de estilo. Pero me asaltaban ciertas dudas intuitivas que luego se convertirían en episodios importantes de mi vida porque fueron puntos de quiebre. Recuerdo uno en particular: estaba en un FACOL frente a dos percheros con jeans. Unos eran de marca nacional fabricados aquí y los otros eran de una marca importada fabricada en China. Los nacionales costaban 60.000 y los importados costaban 30.000 y yo me pregunté cómo era posible que una prenda que venía desde el otro lado del mundo fuese mucho más barata que una prenda fabricada localmente. Nada más los costos de transporte deberían hacerla más cara, ¿no? Luego me di cuenta de que era un patrón y empecé a conocer una geografía particular gracias a la ropa que compraba: PRC que es la misma China pero con otro nombre, Bangladesh, Sri Lanka, Taiwán, Filipinas, India, Turquía, Vietnam, Indonesia, Camboya. Se sumó a mi pregunta inicial la extrañeza de que una marca española, inglesa o estadounidense no fabricara sus productos en su país sino en algunos de los ya mencionados.
En el 2015 escuché de un movimiento llamado Fashion Revolution gracias a la gestión realizada por Fashion Revolution Colombia para proyectar en la Cinemateca Distrital el estreno del documental de ese mismo año The true cost, en el que el director aborda una inquietud similar a la que yo me planteé: ¿por qué la ropa que viene desde latitudes tan lejanas es tan barata? Y la responde. Para que el modelo fast fashion pueda renovar la colección con una periodicidad tan corta se necesitan dos cosas: acelerar los procesos y abaratar los costos al máximo. Los costos de los insumos se reducen tanto como es posible bajando la calidad de los materiales (¿recuerdan que para su primera colección en Ecomoda, Don Armando consigue bajar los precios de insumos rebajando la calidad de los materiales? Eso mismo hacen los empresarios de las marcas fast fashion, con graves consecuencias medioambientales porque generalmente son materiales sintéticos tratados con químicos altamente tóxicos). Luego de bajar los costos de insumos hay dos opciones para posibilitar precios de venta bajos que estimulan la compra constante: o bien los costos de fabricación se reducen o bien los empresarios aminoran sus ganancias. La respuesta es obvia: el eslabón de la cadena de suministro que asume el bajo costo de la ropa es la fuerza laboral que la fabrica. Estos empresarios encuentran los costos de fabricación más bajos en los países catalogados del tercer mundo, donde no hay garantías para la conformación de sindicatos, los salarios mínimos son humillantemente bajos y la abrupta desigualdad social que empobrece es el ambiente propicio para encontrar personas dispuestas a ser explotadas laboralmente. Los trabajadores del sector textil en países del tercer mundo son los que asumen de manera obligatoria el bajo costo de la ropa, trabajando durante jornadas diarias de diez a dieciséis horas, por un salario mínimo, algunos incluso por menos, que es insuficiente para que una persona pueda vivir dignamente y del que muchas veces dependen hasta tres personas más.

Aunque la descripción de esta realidad es aguda, estoy convencida de que la empatía mueve de forma más efectiva que el conocimiento de estadísticas y de hechos, por eso lo más punzante para mí de esta película fue la historia de una trabajadora de una fábrica textil en Dhaka, Bangladesh que tenía mi misma edad en ese entonces, 21 años, y que se separó de su hija dejándola en la vereda en la que vivían sus padres para poder ir a trabajar largas jornadas diarias en la capital del país, buscando un mejor futuro para la niña en el que no tuviera que vivir del esclavizante trabajo textil. Ese documental me conectó con esa mujer. Me conmovió mucho que al otro lado del globo hubiera alguien de mi edad que vivía la esclavitud moderna, todo porque yo y muchos otros queremos tener el vestido de moda a un precio muy barato. Salí de allí decidida a no comprar nunca más en una tienda de moda rápida, una resolución que me cambió de muchas formas la vida.
Buscando un poco más, encontré que Fashion Revolution era un movimiento que había nacido como respuesta a la catástrofe ocurrida en Dhaka el 24 de Abril de 2013 por el desplome del edificio Rana Plaza, que operaba principalmente como maquila textilera, en el que murieron alrededor de 1200 personas y unas 2500 resultaron damnificadas. Algunos la consideran como la catástrofe más grande en la historia industrial. Las investigaciones correspondientes que fueron publicadas revelaron que estas maquilas trabajaban por subcontratación para grandes marcas minoristas de ropa occidentales. El mundo se conmocionó por la escena del edificio colapsado que aplastó a cientos de personas. Los consumidores de todas las marcas implicadas se dieron cuenta de que sus compras fueron una forma de apoyo inconsciente a las practicas de estas empresas. Entonces se conformó este movimiento para activarlos a asumir el poder que tienen frente a las marcas, pues una compra es una decisión por el mundo en el que queremos vivir. Fashion Revolution plantea a los consumidores un constante ejercicio de la curiosidad, de la búsqueda de la verdad detrás de la información de las etiquetas, para que nunca más nuestras compras sean cómplices de las dudosas y turbias prácticas empresariales.
Asumí como consumidora que local era mejor, entonces me fijaba en que las etiquetas de la ropa dijeran “hecho en Colombia” y ese era mi criterio de compra, uno simple. Sí, en realidad local es preferible porque reduce la huella de carbono al requerir menos transporte. Pero, ¿acaso que una prenda sea hecha en mi país quiere decir automáticamente que fue fabricada bajo condiciones justas con la trabajadora y respetando la naturaleza? Claramente no es seguro, sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países del mundo calificado como de riesgo extremo en materia de trabajo forzoso, de acuerdo con el décimo atlas anual sobre el riesgo de los derechos humanos, por Maplecroft, y cuya despreocupación por lo ambiental no podría ser más lamentable. No se puede dar soluciones simples a problemas complejos, razón por la cual mi criterio de compra pronto se volvió inoperante pues no es suficiente sólo fijarse en el lugar en el que está hecha una prenda sino que hay otras preguntas alrededor de ella, cuya respuesta debería ser considerada: ¿necesito comprar esta prenda o puedo prescindir de ella?, ¿quién hizo la prenda?, ¿la marca tiene lineamientos éticos para la contratación de sus trabajadores?, ¿la marca tiene como objetivo la sostenibilidad?, ¿a la marca sólo le interesa el crecimiento desmedido de sus ventas? Todas estas preguntas cuyas respuestas no eran claras o satisfactorias en el caso de muchas reconocidas marcas colombianas, hicieron que bajara mi regularidad de compras y que me interesara por otras dinámicas de adquisición de ropa que no se rigen por la cómoda pereza de ir a una tienda y comprar una prenda.
De la mano de Ecochic, hacia finales del 2015 participé en mi primer trueque indumentario. Consistía en escoger de una a cinco prendas en muy buen estado que ya no utilizara, pagar un aporte para financiar la organización del evento que se hacía en un hotel en el Virrey en Bogotá, entregar las prendas y a cambio las organizadoras entregaban el mismo número de fichas que funcionaban como moneda una vez se hubiese escogido las prendas que se llevarían del trueque. Salí muy contenta con las cosas que troqué pero sobre todo con encontrar una forma de adquirir ropa sin que mediara el dinero. Participar en esta actividad fue una novedad que incorporé y volví un hábito en mi vida. Pero había otro hábito que tuve que recuperar porque lo había abandonado. Cuando era adolescente acompañaba a mi papá a las tiendas de segunda mano a buscar pantalones y botas de dotación para trabajar. En esa época yo estrenaba ropa sólo para fin de año, el resto del año no contaba con dinero para ir a comprar y sinceramente tampoco era un interés mío. Los segundazos me flecharon porque encontraba a precios bajos prendas que iban con mi estilo metalero y me permitían verme como esos rockeros ochenteros que me gustaban. Me sentía una chimba. Pero luego, cuando cumplí la mayoría de edad, dejé de comprar en esas tiendas no sé muy bien por qué, aunque creo que tiene que ver con el hecho de ser mujer y de los imaginarios sobre lo que debe ser una y cómo debe lucir, entonces empecé a seguir las tendencias, me empezaron a deslumbrar más los escaparates de los centros comerciales y buscaba verme como las modelos.

Alguna vez leí a una diseñadora colombiana de la que no recuerdo el nombre que decía que ya no trabajaba produciendo ropa nueva, ni siquiera siguiendo los lineamientos de sostenibilidad que se proponen algunas marcas ahora, pues señalaba que con la cantidad de ropa fabricada que hay actualmente (hacia finales del 2015) alcanzaba de sobra para vestir a todas las personas del mundo por los próximos 200 años. Decía también que la industria de la moda debía reinventarse, pasar de una industria de producción a una industria de reparación. Esa declaración me caló, entonces resolví que iba a reducir mi consumo drásticamente y que si llegaba a necesitar o a querer comprar algo iba a recurrir al mercado de segunda mano en primera instancia.
(Lea también: Abandonar la ciudad para salvarla: así vive una comunidad autosostenible)
Resolví retomar las visitas a los segundazos aunque ya no sabía dónde buscar en Bogotá. En medio de una investigación académica, estando en un hostal en Medellín escuché que un plan era ir a comprar ropa usada en la plaza de mercado La Minorista y me fui a visitar a ver qué encontraba. Desde ese momento consolidé el hábito de comprar en segundazos y busqué de nuevo en Bogotá: conocí Plaza España, algunos locales en Chapinero, el “agáchese” del septimazo y la décima en el centro, el pulguero dominical de Las Aguas y de la calle 22. Me han gustado tanto los segundazos que si me entero de alguno que no conozco es un plan ir a conocerlo. Las tiendas de ropa nueva, a las que quería encontrar una alternativa ambientalmente preferible, empezaron a parecerme aburridas porque siento que allí la decisión de compra ya la tomaron por mí y eso me disgusta. Por otro lado los segundazos para mí han sido suficientes, tal y como lo señalaba la diseñadora colombiana que mencioné antes, pues las compras de ropa nueva que he hecho durante estos cuatro años de haber retomado ese hábito apenas superan los dedos de las manos.
Pese a que el mercado de ropa de segunda mano, al extender la vida útil de la ropa es una opción preferible ambientalmente frente al mercado de ropa nueva, no es una opción sostenible por sí misma. De hecho, es un mercado que trae consigo bastantes problemas sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque tal y como está lo que hace es sostener la industria de la ropa nueva pues funciona como un drenaje por el cual evacuar prendas para abrirle espacio a las nuevas prendas producidas. Por eso no disminuye el consumismo, porque los consumidores sienten que pueden seguir renovando su ropero desmedidamente al deshacerse de la ropa que ya no quieren pues alguien más, usualmente alguien más pobre que ellos, la “necesitará” (y pongo esto entre comillas porque lo que una persona empobrecida más necesita no es ropa sino otras cosas fundamentales: educación, salud, vivienda, acceso a servicios públicos, seguridad. En una frase: poder vivir en paz). Una regla básica para no convertirse en un acumulador es que al adquirir algo nuevo debería salir algo viejo. Es cierto. ¿Pero a dónde va a parar lo que va de salida? Ese es un asunto que no nos importa lo suficiente aunque con urgencia debería. Los países más poderosos son buena muestra de este hecho, pues son los más consumistas, pero no se hacen cargo de todo el desperdicio y residuo que generan. Necesitan abrir espacio para seguir produciendo la cantidad de ropa que compran día a día (esto es alarmante porque según algunas estadísticas los ingleses, por ejemplo, son los europeos que más compran ropa al año, prácticamente compran un prenda nueva a diario). ¿Qué hacen entonces los países de primer mundo para abrir espacio en sus territorios y poder seguir produciendo tal cantidad de ropa? Exportan la ropa usada a países del tercer mundo donde las legislaciones sobre las importaciones de ropa de segunda mano son laxas. He aquí la ironía: la ropa fabricada en los países en vía de desarrollo para los países de primer mundo regresa una vez ha sido usada y desechada para ser vendida aquí, en el tercer mundo. Aunque el mercado de ropa de segunda mano genera oportunidades laborales, son empleos que mantienen el statu quo al no permitir la ascensión social de las personas marginadas que generalmente se ocupan de este oficio. De otro lado también genera graves problemas en las industrias textiles locales de dichos países y como consecuencia una profunda afectación en la cultura propia pues se van perdiendo las indumentarias locales y a su vez también las técnicas artesanales de manufactura por cuenta de que la ropa de segunda mano es más barata. O también por cuenta de las aspiraciones de ascensión social de los sectores más vulnerables, que pueden ver en la ropa usada importada un símbolo digno de presunción. Es lo que pasa en los sectores sociales más pobres de Bogotá con la indumentaria icónica de la Warner Brothers y de Mickey Mouse.
(Para entrar en contexto: Cuando coleccionar gorras se volvió un riesgo mortal)
Podría pensarse que la solución sería poner límites o en definitiva prohibir las importaciones de ropa usada, pero no es así de simple. Para la muestra un botón: durante la presidencia de Evo Morales este, salvaguardando la soberanía de Bolivia, prohibió las importaciones de ropa de segunda mano considerando que afectaban la industria local y declaró que “Bolivia no es el botadero de Estados Unidos”. En mi opinión, una decisión digna. El problema, sin mencionar a todas las personas que viven del comercio de segunda mano, es que los bolivianos promedio no cuentan con el dinero suficiente para comprar ropa nueva y recurren al mercado de segunda mano por necesidad y escasez, no por indignidad.

Por todos estos motivos no me entusiasma ver que cada vez hay más y más proyectos de venta de ropa de segunda mano, de algún modo leo esto como una señal de que no se está disminuyendo la producción de ropa nueva. Al mercado de ropa de segunda mano, como a cualquier otro mercado, también hay que verlo con ojo crítico.
En la búsqueda de ser una consumidora de ropa más responsable he aprendido a hacer cosas con las manos, pues no sólo se ha tratado de dejar de comprar fast fashion y de pasar a un 90% de compras de ropa de segunda mano. De hecho lo más enriquecedor ha sido la necesidad de aprender cosas nuevas, como acercarme a un conocimiento muchas veces despreciado quizá porque se ha relegado a lo femenino: la reparación textil. Mi abuela y su hermana, con quien me crié, fueron costureras, crecí en una casa con una Singer mecánica y sólo hasta ahora entiendo todo el potencial que tenía y lo que hubiese podido aprender de esas dos personas. Mi mamá sabía un par de cosas de costura porque ella estudió en un colegio femenino y para su generación todavía era obligatorio ver clases de bordado y costura, pero a ella no le gustaban y las aprobó simplemente para no tener que repetirlas. Era una reacción normal pues la labor textil era vista por mi familia con desdén, como una cosa naturalmente femenina que fue ejecutada por mis familiares porque eran campesinas que no terminaron la primaria y este fue uno de los trabajos en los que pudieron desempeñarse, entre otras labores de cuidado. Gracias al arduo trabajo de mi tía-abuela, mi mamá se graduó de la universidad, en consecuencia escuché muchas veces contada con el orgullo del logro alcanzado la historia en la que mi tía-abuela le decía: “estudie para que no le toque ni la cocina ni las costuras”. Por eso para mí fue disyuntiva: o aprendía costura o me preparaba para graduarme de una carrera universitaria. Y no aprendí costura cuando era más joven. Me hubiese gustado aprender de mano mi tía-abuela las puntadas que ella sabía, aprender a usar su máquina de coser que regalamos cuando nos mudamos a un apartamento, y tenerla en mi casa junto con las reglas de corte y confección de mi abuela, que probablemente fueron a parar a la basura cuando ella falleció. Me quedan las tijeras para tela y el dedal de plata que atesoro. Me gustaría haber valorado ese conocimiento antes porque, qué ironía, ahora que tengo un título universitario me dedico a buscar ropa usada que muchas veces tengo que remendar. Por fortuna no todo está perdido y he aprendido de tutoriales en internet diferentes formas de reparar ropa.
El patrimonio artesanal va desapareciendo debido a la fabricación en serie y también como consecuencia de la ropa de segunda mano. Corremos el riesgo de perder las técnicas antiguas que se transmiten de generación en generación en comunidades de todo el mundo.

Cambiar nuestras formas de consumo no es sólo cambiar las marcas que consumimos por unas “más verdes”. Lo que he aprendido en estos años del movimiento Fashion Revolution es a cultivarme como una consumidora responsable y eso es un trabajo de todos los días, que no termina. Se trata justamente de combatir la inconciencia, la compra fácil sin pensar más. Hay que cambiar nuestros ritmos, reconsiderar nuestras prioridades, reconsiderar lo verdaderamente importante para nosotros. Como leí de la profesora del London College of Fashion, Dilys Williams: “¿Queremos sostener la industria de la moda como es actualmente o queremos vivir dentro de los límites planetarios y honrar la igualdad humana? Porque si es así necesitamos adoptar una perspectiva más centrada en el medio ambiente.”
A veces me topo con la idea de que las acciones individuales son inocuas y que lo que yo hago es una forma de sentirme mejor, de dejar mi conciencia tranquila. Pero esta idea me parece tramposa, es muy extraño que desvinculemos las formas de producción de las formas de consumo. Combatir el capitalismo exige cambios sistémicos, naturalmente, pero también nos exige cambios individuales porque el capitalismo está en cada uno de nosotros y por ese motivo debemos pensar y accionar nuevas formas de consumo. Sinceramente no entiendo esa lógica en la que exigimos cambios estructurales pero creemos que no tendremos que cambiar nada nosotros en nuestra cotidianidad. No se trata de un ideal de coherencia, es apenas lógico que si queremos un nuevo modelo económico nuestras formas de consumo también demandan ser cambiadas.
Las grandes revoluciones, esos relatos épicos de cambios titánicos, se las dejo a los hombres que son los creadores de esa narrativa. Como mujer me siento más llamada a las revoluciones más potentes, las domésticas, las que hacemos muchas mujeres alrededor del mundo con trabajo diario.
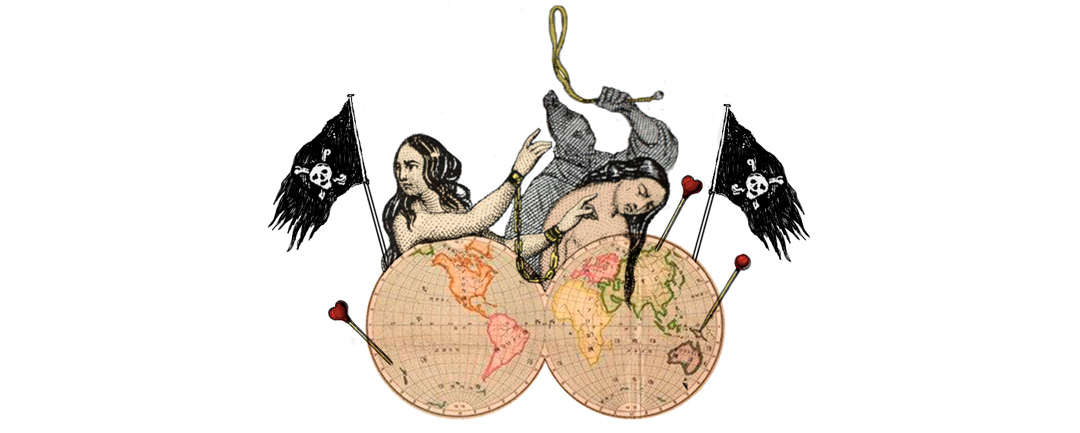
*María Teresa es filósofa y desde hace tres años se dedica a su proyecto de recuperación indumentaria @retornovtg