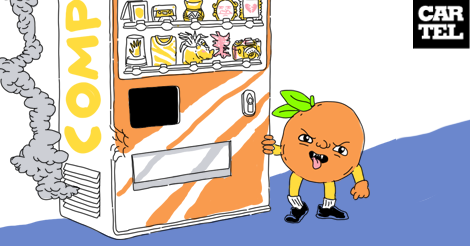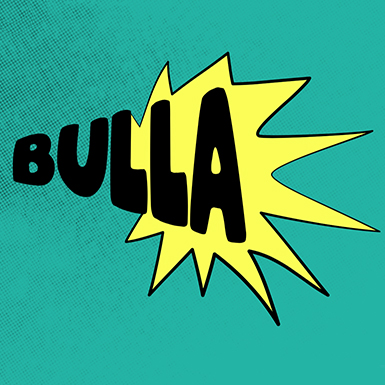Esplendor y miseria de la televisión
¿Tenía razón Umberto Eco cuando dijo que “no salir hoy en televisión es un signo de elegancia”? Muchos años antes, el gran Fellini había ido más lejos al decir: “La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural”. El autor de esta columna se ubica en un punto intermedio.
La nefasta, lúcida, fácil, bendita televisión comenzará en los próximos años a preparar su centenario envuelta en una rarísima ironía: nunca como ahora pareciera no cumplir con la labor formativa que debería desempeñar, sin embargo la cumple involuntaria y curiosamente.
Ya se sabe: desde el principio, sólo unos pocos románticos o despistados se quejaron del carácter alienante y embrutecedor con el cual la televisión hacía, y hace, daño. Por más que los intelectuales, educadores y profetas del fin del mundo lleven lanzando maldiciones contra la “caja tonta” durante nueve décadas, la TV es un poderoso e innegable instrumento educativo, les guste o no a los soberbios magnates del intelecto. Si ha perdurado y si conserva su fuerza no debe ser tan perversa como piensan. Inclusive a ciertos académicos, vigilantes de conciencia y demás cuestionadores acérrimos de lo televisivo les ha tocado, al menos una vez, valerse de su odiado medio para transmitir o compartir los celestiales conocimientos que poseen. Para lograrlo se sirven de canales universitarios, de divulgación científica o artísticos.
Esta última es una de las principales ambivalencias de la TV. Pese a ser en su gran mayoría utensilio (en ocasiones al nivel de títere o de muñeco de ventrílocuo) de corporaciones, gobiernos e ideologías, pese a estar concebida solo como un descarado y descarnado negocio, la televisión termina formando y enseñando, educando siempre. Y no necesariamente de acuerdo a los parámetros formativos tradicionales. Buena parte de la sensibilidad, las convicciones y los rasgos culturales de algunas generaciones previas a internet (por ejemplo los nacidos durante las décadas de los setenta y ochenta en Suramérica, o los norteamericanos que crecieron en los años sesenta) hallaron en los espacios televisivos, quizás más que en el cine, el motor y la inspiración para construir a sus individuos; por no hablar de los efectos que una serie como Los Simpson ha creado dentro de la gente que nació en los ochenta y noventa: basta ver la manera en que la idiosincrasia de Springfield colma o apoya sus intereses, búsquedas y gustos.
Aunque el modelo de televentas esté carcomiendo a casi toda franja televisiva, la televisión conserva cierto encanto expansivo, influyente y pedagógico.
Todo investigador social sabe que los cuentos y las narraciones son instancias donde una sociedad puede exorcizar sus peores infamias o brindarse luz, de modo que pueda conocerse mejor. Tras el auge informativo y de entretenimiento absorbido hoy por internet, la televisión ha pasado a convertirse en proveedora de relatos reales y ficticios para los grandes públicos. Así pues, ya no resulta insólito catalogar a las series como literatura de alta calidad. Incluso comienzan a ocupar los lugares que las narrativas más clásicas (novela, cuento, crónica) descuidaron entre los no entendidos. Quienes no logran acceder a las series tienen en los melodramas, seriados y telenovelas un recurso similar.
Aunque existan insolentes y grotescos programas mañaneros que le compitan en impudicia a cualquier culebrero o curandero de feria popular; aunque sigan brotando del fango los más infectos periodistas de noticiero de televisión; aunque el modelo de televentas esté carcomiendo a casi toda franja televisiva, la televisión conserva y conservará cierto encanto expansivo, influyente y pedagógico.
Quizás algún día se realice una antología de instantes memorables brindados por la televisión, imágenes, escenas y declaraciones con alto sentido estético y filosófico salidas de las literales toneladas de emisiones continuas durante casi cien años. Allí tendría que estar, en un sitio preferente, el encuentro entre la comediante Lucille Ball y el cómico Harpo Marx, momento antiguo y moderno, ligero y profundo, propio del apogeo de la televisión norteamericana en los años cincuenta, pero a la vez, por su comicidad y poesía, más actual y cercano que muchas propuestas para televisión de la actualidad. En ese cuadro escénico está contenido todo lo que la televisión puede y podría ser: un arte a veces malogrado y una herramienta de exploración en nuestra incoherente y singular condición humana.