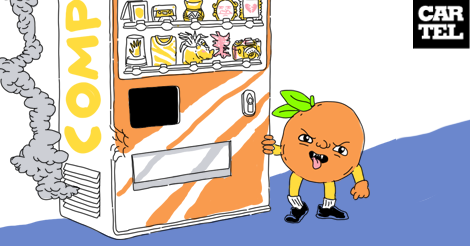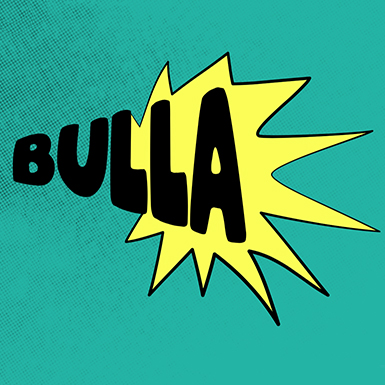Aunque no nos demos cuenta, el teatro sigue
En el teatro de todos los días hacemos lo que no nos gusta en espera de que algún día, ojalá, dejemos roles secundarios y nos asignen al menos un protagónico.
Después del Festival Iberoamericano, el teatro continúa en calles, casas y oficinas. A veces para hacer la vida menos aburrida y a veces para sobrevivir. Hay que preparar el personaje sonriente, amable y sumiso que va a complacer al jefe de la empresa porque el trabajito no se puede perder y menos si se enteran de que somos unos cascarrabias, de que en el fondo odiamos no solo a ese jefe sino a todo el personal, y a la humanidad en general, incluyendo en ella a taxistas con perfil de psicópatas, a un alcalde que quizá se alimenta de cemento y a vecinos nazis.
De un lunes al siguiente, obedecemos cuando menos queremos hacerlo, nos congraciamos con personas horripilantes hasta llegar incluso a celebrarles el cumpleaños.
Además de construir el personaje de buen carácter hay que interpretarlo. El público (esa gente a la cual detestamos con el alma) nos espera, nos exige incluso por encima de nuestra capacidad. Y nada se les debe reclamar, pues de ellos depende que llegue, junto al sueldo, nuestra estabilidad emocional. De un lunes al siguiente, en estos ambientes que deberían ser gratos, hemos construido teatros donde escenificamos las labores de la máscara: obedecemos cuando menos queremos hacerlo, nos congraciamos con personas horripilantes hasta llegar incluso a celebrarles el cumpleaños. En suma, retornamos jornada tras jornada a la hipocresía, ese instrumento definitivo de las artes escénicas, y le ponemos nombres no tan recios: diplomacia, prudencia, competencias ciudadanas, manejo de personal, aguante.
Hacemos lo que no nos gusta en espera de que algún día, ojalá, dejemos roles secundarios y nos asignen al menos un protagónico. Anhelamos, pacientes, la llegada del momento en que encabecemos el reparto, cuando nosotros seamos los jefes, cuando nos toque mandar. Hay, claro, actores que no soportan esa presión teatral y eligen otros caminos, puestas en escena diferentes con otras compañías teatrales. Allá y en donde sea les tocará proseguir, al fin y al cabo, con las actuaciones.
Es que resulta inevitable. O haces teatro o te lo hacen, o se ejerce de público y de actor al mismo tiempo (que es lo más común, aunque no parezca).
Los peores, sin duda, son los que nos representan su función también semana a semana y nos han obligado a ser su público: un señor que actúa mal en su papel de presidente de la república, que quiere ganarse el premio Nobel y al que podría responsabilizársele, en estos tiempos de tambaleante postconflicto y de posible racionamiento energético, por el regreso de las violentas presentaciones teatrales tipo años noventa —algunas personas mueren de verdad y pasan hambre en esas obras de teatro—, solo que a oscuras. Y así como él, debemos estirar la paciencia delante de los demás: el procurador general de la nación y sus autos sacramentales, los sociodramas telenovelescos del fiscal, los performances incoherentes del ministro de hacienda que deja de viajar en primera clase. Incluso el monólogo patético, sordo, aletargado de Álvaro Uribe Vélez, quien ahora se presenta como opositor y adalid de causas nobles —algo que no se cree ni él mismo—. Todo esto es teatro, pero sin gracia, con los libretos recitados entre tartamudeo y cinismo. No obstante, nos toca aplaudir cual focas delante de la pelota, so pena de que nos saquen de las butacas no a otros teatros sino al más allá.
Queda el compromiso, tras el Iberoamericano, de seguir fieles al teatro como oficio y como arte profesional, este sí un alivio, y la oportunidad de oro para desenmascararnos aunque sea durante unas cuantas horas. Porque las artes vivas y las artes escénicas van más allá de la fiesta teatral que se celebra en Bogotá cada dos años. Ir a ver los montajes de La Candelaria, que está cumpliendo medio siglo de vida, de Umbral Teatro, Varasanta, el Teatro Libre, Teatro Petra, La Libélula Dorada, Hora 25 y Matacandelas. Pagarles la boleta, observar atentos sus propuestas artísticas con el fin de refrescar la memoria colectiva y personal, de reconocer silenciosamente nuestros errores más terribles, de vernos como somos, cara a cara, sin anestesia.
Es posible que esto nos ayude a ser más sinceros con nosotros mismos, y nos permita actuar en el teatro del mundo, como lo llamó el dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, sin tanto adorno social. Si no se puede, ver buen teatro después del gran festival internacional nos permitirá ajustar y arreglar los papeles que debemos representar todos los días con un poco menos de rencor y de ira.
Maquillémonos. La función está siempre a punto de empezar.