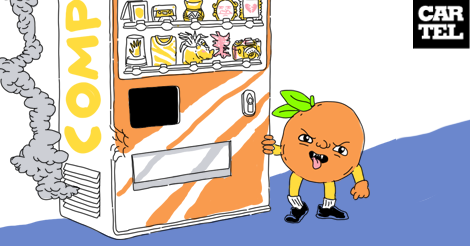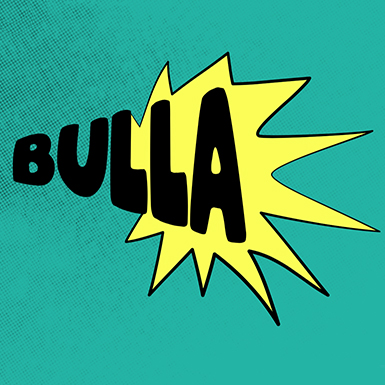Alfombra roja para los Derechos Humanos
Un encuentro con personalidad y solidez se lleva a cabo en Bogotá por estos días: el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, que llega a su segunda versión y es la oportunidad precisa para volver a encontrar películas hechas desde las periferias del espectáculo, desde las preocupaciones por los conflictos que nos rodean.
Como todo arte, el cine es una herramienta política. Para ejercerla a través de un discurso específico (por ejemplo el documental que le filmó Oliver Stone a Hugo Chávez) o, como debería ser siempre, mediante una serie de alusiones, de guiños (La estrategia del caracol, veladamente socialista, o American Sniper, cercana a esa visión conservadora, patriótica, propia de los Estados Unidos).
El cine de carácter independiente, o con producción ajena al sistema de grandes estudios, realiza labores políticas desde su misma concepción y está enviando un permanente mensaje –muchas veces involuntario– de autonomía y beligerancia. Ya ni los libros ni los periódicos desestabilizan a las colectividades con la misma fuerza de hace cien años; los dogmas deben pasar por el colador del aparato publicitario con el fin de lograr sus propósitos. Pero el cine conserva hálitos de pensamiento, de rebeldía, pese a tanta basura industrial exitosa que se filma hoy día. Mientras la enajenación de Rápidos y Furiosos 7 acapara la atención, lo ánimos y la plata del gran público, el circuito de films realizados con bajos presupuestos cunden por los cinco continentes capturando a pocos pero selectos espectadores y brindando las posibilidades de debates que quizás nunca nos planteen los canales privados de televisión.
Uno de esos encuentros con personalidad y solidez se efectúa en Bogotá durante estos días. Se trata del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, que llega a su segunda versión y es la oportunidad precisa para volver a encontrar películas hechas desde las periferias del espectáculo, desde las preocupaciones por los conflictos que nos rodean. Considerar el eje temático de la muestra puede ayudar a entender algunos objetivos que se olvidan cuando lo cinematográfico es observado sólo a partir del mero entretenimiento, de la mera diversión.
Los Derechos Humanos, se supone amparados y contemplados por todas las democracias, en apariencia predicados por la Organización de las Naciones Unidas, son hoy posiblemente el código más violado del planeta. Sus filiales, el Derecho Internacional Humanitario o los desconocidos Derechos de Tercera Generación, pasan de agache por nuestros países, reciben interpretaciones que van de las cándidas buenas intenciones hasta los más desfachatados pisoteos. A veces no son sino letra muerta dispuesta a que unos escolares la reciten, materia del olvido o de la indiferencia. Muchos gobiernos y tribunales han hecho de los Derechos Humanos lo que se les ha antojado. En especial dentro de naciones como la nuestra, donde hemos aprendido a desconfiar primero que todo de quienes fabrican las leyes para sus intereses personales, las cortes, el Congreso.
Es ahí, en medio de la sospecha, el miedo y el silencio cuando el arte entra a jugar un papel preponderante con sus búsquedas, su provocación y belleza. Que el cine, manifestación masiva de lo artístico como pocas, indague en la escasa aplicación de los Derechos Humanos o los interrogue o se los recuerde a públicos despistados, es por sí misma y sin excesos de retóricas malintencionadas, una actividad política de gran calado. Fundamental, si se quiere, para estas épocas de intolerancias religiosas, de clase, de raza, larvadas de corrupción y de infamia.
Un festival de cine por los Derechos Humanos, celebrado en un país donde los derechos cruciales de la gente reciben palizas todos los días, sólo puede aplaudirse. Ojalá continúe y su experiencia se expanda a otros países. Porque el arte no es únicamente la invitación a la contemplación detenida. También es un impulso notable que lleva a la acción.