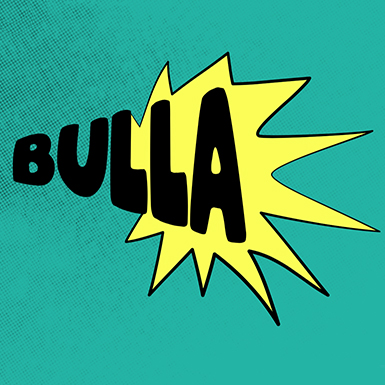Hermosamente feo: estilo, moda y maneras de liberación
El estilo es también ese terreno donde se inserta lo ruidoso, lo excesivo, lo lúdico; también lo popular, lo marginal, lo pobre, lo raro, lo feo. El estilo es una manera de romper la tiranía de la moda.
Me gusta pensar lo periférico no como el límite de un centro, sino como el principio de lo que no cabe. Lo que supera el contenedor y su contenido y, en todo caso, los define. ¿Qué es, en este razonamiento, el vestir por fuera del centro?, ¿habitar cuerpos y espacios que lo rebozan? La moda es un producto cultural que niega y abre las puertas constantemente a estéticas nuevas: es la historia del jean que amenazaba la formalidad y las diferencias de género; es la conquista del punk en las pasarelas (como en Vivienne Westwood); es el rechazo al uso desmedido de logos sobre la ropa y el posterior abrazo de ese exceso. Este es el eterno movimiento de la moda, que entra y saca de su centro, que enseña a ver feo lo que hace unos meses fue tan deseado, que instala nuevos deseos mientras hace sentir que siempre nos pertenecieron.
Entonces no existe la moda sin el estilo, entendido como el ensayo personal que negocia con lo conocido y lo que está por suceder. El estilo es un ejercicio insistente de hacer por fuera de la margen, para fijarse en la individualidad por encima del lugar cómodo que brinda la apariencia generalizada. El estilo es también el lenguaje de lo azaroso y del capricho, ese terreno donde se inserta lo ruidoso, lo excesivo, lo lúdico; también lo popular, lo marginal, lo pobre, lo raro, lo feo. El estilo es una manera de romper la tiranía de la moda.
En la película Ya no estoy aquí del director Fernando Frías, Ulises, el protagonista, debe emprender un viaje de Monterrey, en México, a Nueva York, en Estados Unidos. Allí, Ulises captura la atención de un fotógrafo por su manera de peinarse y vestirse. Ulises lleva camisa y pantalón anchos, de telas fluidas y estampados atiborrados y coloridos, y el pelo de puntas teñidas muy amarillas que conforman un nido. Otro de los personajes, al que el fotógrafo le dice que quiere retratar a Ulises, se burla de ese deseo; le dice a los demás que seguro lo quiere para sacarlo en la revista National Geographic. El coro ríe, y yo rio al reconocer en el joven un poblador perdido. Ulises (como el Ulises de La Odisea que viaja a otra tierra para luego anhelar regresar a la suya) se viste feo para las convenciones sociales e incluso para muchos tiene el vestir de un joven peligroso. Así han retratado insistentemente los medios de comunicación y la opinión común el vestir ancho, deportivo y maximalista de los jóvenes populares: criminalizan una forma de vestir y con ello establecen un juicio moral basado en la apariencia. Esta forma de pensar no se aleja del racismo o de la xenofobia como mecanismos de exclusión basados en la diferencia y el prejuicio.
(En contexto: “La Kolombia es un estilo de vida”: una entrevista con Luis Fernando Frías)
Sin embargo, Ulises persiste: es estilo. Es el cruce entre pertenecer a un grupo de pares (su ropa y su estética lo vinculan emocionalmente a sus amigos en su añorado Monterrey —que además usan unos estampados magníficos—) y la búsqueda de la individualidad. Esta dualidad entre la adscripción y lo individual es justamente una de las características de las disidencias leídas desde la estética.

Ulises. Foto cortesía de Fernando Frías.
Desde los años setentas, en particular con las revoluciones juveniles cada vez más distanciadas de la estética de los padres —traje de corbata, faldas y vestidos—, han hecho carrera las estéticas por fuera del centro y de la tradición. En Colombia muchas de ellas han respondido al hastío de la herencia católica implantada en el cuerpo, a la larga tradición política conservadora en el gobierno y a una idea de progreso lineal y excluyente. Muchas de ellas reivindican lo popular, lo feo, lo ruidoso, y sin embargo no renuncian al brillo o, más bien, encuentran en él un espacio de resistencia. De los ejemplos más lustrosos y que más me interesan, es el de la banda de rock Aterciopelados en los años ochentas y noventas. Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, desde antes del establecimiento de la banda, cuando aún se hacían llamar Delia y los Aminoácidos, abrieron su bares Barbarie, Barbie, Kalimán y Transilvania, en una estética entre el punk, el neón y los objetos de la casa de una tía muy aseñorada. Ellos fueron chaquetas de cuero, pantalones de jean desteñido, pelos pintados, colores en alto contraste, busetas, porcelanas, gritos, juventud reverberada. Imagino a los vecinos de estos bares, quejumbrosos del estruendo que amenaza su ciudad de gente bien, diciendo: “Ay, niña, no más”, a lo que ella, Andrea, debía responder: “Tranquila sumercé, me voy a callar, para gritar en otra parte”.
La moda ha sabido funcionalizar estas estéticas que luego encontramos en identidades accesibles en el supermercado, y entonces encapsula todo aquello que primero permitió como libertad. No quiero, sin embargo, establecer una posición moral o una jerarquía de identidades y originalidades, pues me parece que algo del espíritu de estos estilos permanece en las prendas y en las personas que las compran, atraídas por una vitrina o por una fotografía en Instagram. Tampoco se trata de la nostalgia por un pasado mejor, pues los estilos y sus revoluciones son eternas recurrencias. Basta pensar en la fuerza que ha tomado el voguing en Colombia desde hace unos cinco años, surgido en el corazón negro, latino y migrante de Nueva York de los años 80, en el que la estética es política al teatralizar las opresiones de género y clase. A quienes he visto en Bogotá y Medellín, usan tacones, shorts de jean con las hebras fuera, mallas, tul y medias veladas rotas y maquillaje eléctrico, en una estética que mezcla referentes de lo popular, el barrio, con la estética editorial de la moda. El vestir no marca en sí mismo el cuestionamiento: lo hace en relación con los escenarios, cuerpos y posturas que la ropa contribuye a tramitar.
(En contexto: “El mariconeo es reivindicar lo que ha sido clasificado como inapropiado”)
La imagen ‘Kisseañera’ del artista y diseñador colombiano Andres Marti condensa esta premisa: el referente conocido del glam-rock se hibrida con la estética de princesa del vestir de la quinceañera latinoamericana, en un fondo rosa saturado. Además de la propuesta estilística, que incluso pienso va más allá de la práctica del drag tradicional, allí crece una mirada lúdica: humor, gozo del cuerpo, complicidad entre los amigos, afirmación radical de la individualidad en el pastiche. Lo que se modifica y se pervierte toma la fuerza de un nacimiento. El vestir y el maquillaje engendran una creación en el lienzo conocido.

Andrés Marti, ‘Kisseañera’ (2020). Andrés emplea el maquillaje y la fotografía sobre otras personas como una manera de buscarse a sí mismo. Puede seguir su trabajo en www.andresmarti.com
Buscar la fealdad o la transgresión
El director de cine Jhon Waters, reconocido por su estética de la basura, lo pobre y lo feo, señala que para haber desarrollado esta visualidad primero tuvo que conocer muy bien la estética del “buen gusto”. Su filme Cecil B. Demented es una película dentro de otra: un director se propone hacer la película más desagradable y asquerosa jamás realizada, cansado de la estética de la perfección y de actrices como hechas en masa del cine de Hollywood. Para conseguirlo, es posible suponer que primero debe conocer los códigos visuales del cine masivo y así poderlos subvertir. Esto permite establecer una diferencia con el “mal gusto” contestatario que es orquestado, como el que muchas veces expresa la moda (sobre todo en sus espacios más teatrales y pienso en los “vestidos feos” de Viktor & Rolf); las búsquedas estilísticas orgánicas de expansión de la creación y sus conceptos; y la visualidad popular y kitsch en la que ciertos repertorios estéticos aparecen mientras se vive la vida misma. En todas estas formas hay algo común: la vindicación de lo múltiple que es la estética, y lo político que resulta crear al estar afuera. Lo que se construye no responde solo a la imagen en sí misma, a la belleza por la belleza, sino a un goce atravesado de sentidos.
Entonces las maneras de estar en la periferia, que es el desborde —o donde empieza la vida—, son respuestas a un centro temeroso de las diferencias: lo que no atrapa en el género tradicional, su blancura racial, el estilo de vida de las clases socioeconómicamente favorecidas. Por ello, otra característica de estas formas de la disidencia es que están en constante redefinición estético-política del gusto. Ulises y sus amigos reinterpretan la cumbia colombiana a la que bajan los decibeles y producen un ritmo nuevo y nostálgico; el voguing y el performance a su alrededor se reapropian del privilegio blanco que ha querido excluirles; en ‘Me gritaron negra’, la poeta afroperuana Victoria Santa Cruz cambia su relación con la palabra negra y la hace suya, muy suya; los raperos y raperas de Bogotá asumen las gorras, tenis, camisas y los referentes del deporte y la cultura de masas estadounidense en sus propios términos y en universos que construyen nuevos códigos culturales.
Las editoriales de moda en algunos países tienden a recibir muy bien estas expresiones del estilo; la crítica cultural de moda lee en ellas cada vez más no solo sus dimensiones visuales sino sus raíces políticas. Es decir, hay una valoración positiva de estas estéticas porque producen una imagen potente y seductora (a veces funcionalizada para la venta), porque han comprendido que la moda no es el imperio del vestir de una clase social —ese es su registro minoritario pero más publicitado— y porque en su análisis radica un poderoso elemento de comprensión de la sociedad. En su aceptación, adopción y en su rechazo supuran las tensiones raciales, de género y de clase social que en Latinoamérica y Colombia están a la orden del día. En el interés que generan constata que la moda y el estilo no son una cascada de valores que las personas empobrecidas quieren imitar, sino procesos multidireccionales que, en últimas, son espacios de lucha y creación.
Creo que en estas estéticas hay un fondo popular y una redefinición constante de “lo feo”. No implica que existan unas culturas de moda y estética latinoamericanas o locales que puedan definirse en un repertorio enciclopédico y autónomo, o que todas las estéticas de la disidencia partan y lleguen a las mismas conclusiones. Pero allí subyacen contextos y formas de apropiación del mundo compartidas, a veces unidas por las mismas opresiones. Ello significaría que lo popular no es solamente una experiencia de clase, sino una forma de apropiar y redibujar el mundo. Una pequeña bomba es puesta cuando las personas en diferentes contextos abrazan el collage y la contradicción, cuando deciden adornarse no sólo como un fondo negro y sobrio, teatralidad de una posición socioeconómica imaginada, sino que también se permiten ser un árbol de navidad.

Foto de Juan Santacruz para Cartel Urbano en: Cuando coleccionar gorras se volvió un riesgo mortal.
El filósofo ecuatoriano Bolívar Echavarría señala que las y los latinoamericanos tenemos o deberíamos tener un ethos barroco: una forma de ser que entiende el mundo político y cultural en el que habitamos —tantas veces violento y excluyente—, pero que se apropia carnavalescamente de esta realidad y desde allí la contesta. Es un ethos pastiche, irónico, trágico, cómico y sin embargo liberador. Hay plasticidad y política al practicar abiertamente el gusto y la cultura visual, pues aquello que no se puede definir tampoco es fácil de atrapar. Pienso en esto como forma posible de sabotear los algoritmos de Internet que aprenden nuestro gusto cuando es predictivo y estable; en lo que se mina cuando se hace de sí mismo y de la colectividad universos más complejos.
Pensar y practicar en barroco es casi una estrategia de supervivencia, una forma de renovar la estancia en el mundo colonizado. En las estéticas disidentes o feas o ruidosas o desbordadas, el cuerpo es, en su finitud, un espacio de salvación.

*Edward es profesor-investigador en cultura visual y estudios de moda.