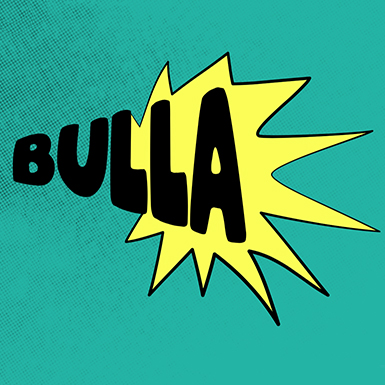50 años del Teatro La Candelaria, un amor furioso por esta realidad incomprensible
Este espacio cumple cinco décadas dando una pelea que tal vez parezca perdida de antemano, pues, como tanto se ha dicho, el teatro es un arar en el mar. Ser testigos de la dignidad con la que se han mantenido es un orgullo y un privilegio.
El Teatro La Candelaria cumple cincuenta años de actividad ininterrumpida a pesar de la financiación ínfima, los públicos escasos, los rezagos propios del desgaste corporal y la muerte. A pesar de Colombia. A pesar de todo.
Un milagro.
Porque en este país los trabajos en equipo y los esfuerzos colectivos no siempre salen bien, o son una ilusión, debido a la profunda (y antigua) conducta individual en nuestra cultura. Eso lleva a que las labores grupales no perduren. Menos en el arte, donde en ocasiones prima un deseo por sobresalir con cierto aire caudillista: se busca que una sola persona sea la estrella, uno solo el que triunfe y se convierta en leyenda.
Siguiendo caminos totalmente diferentes, La Candelaria está sustentado en un espíritu para el cual los criterios de trabajo no los dicta una sola persona —así hayan tenido como Director a uno de los padres del teatro moderno colombiano, Santiago García, es decir el director que toda compañía de teatro desearía— ni existen unos actores más importantes que otros. No hay divas ni divos entre ellos. Si fuera tan solo por su ejemplo de persistencia en preservar al teatro como una labor donde la pluralidad y la suma de distintos talentos es lo primordial, ya La Candelaria habría dejado su huella en la historia escénica de Colombia.
Pero, además de esta lección, el grupo ha intentado desde su primer montaje (el ya lejano El alma buena de Sezuan de Bertolt Brecht, presentado en 1966) entender lo que sucede dentro de este país y dentro de las sociedades occidentales, no solo con el fin de mostrarlo sino con el afán de sacudir las conciencias y las mentes de los públicos. En especial de las clases populares, a las que están dirigidas de manera preferencial su dramaturgia y sus puestas en escena.
Por eso el Francisco de Quevedo que recrean para Diálogo del rebusque es mucho más que el poeta del Barroco y se expone ante los espectadores como un artífice de personajes cómicos hasta la malicia y la hipérbole. El Camilo Torres Restrepo de Camilo —su más reciente montaje— está presente como cura comprometido políticamente en todos aquellos que antes y después de él han luchado por un poco de justicia sobre esta patria infame. Su versión del Quijote es una de las más melancólicas porque dibuja al caballero de Cervantes casi exclusivamente desde la perspectiva del fracaso, es divertido pero al mismo tiempo muy inquietante: está reflejando la situación de muchísima gente azotada por la realidad.
Esa conexión con sus públicos los ha llevado durante este medio siglo a recorrer el país entero y a llevar sus obras por muchos lugares de Europa y Norteamérica. Llegaron a presentar más de tres mil funciones de Guadalupe Años Cincuenta, su indiscutible obra clásica, siempre con el mismo magnetismo hacia las personas que los observan, el poder que tienen para conjugar sobre el escenario lo folclórico, lo popular y la vanguardia o el teatro tradicional.
Ni la enfermedad de Santiago García ni las muertes de Francisco Martínez y Fernando Peñuela —miembros señeros del colectivo— han consumido la fuerza de La Candelaria.
Es impresionante ver en escena a Patricia Ariza y a Fernando Mendoza, los dos miembros activos más antiguos del grupo, sexagenarios pero muy fuertes. Jóvenes eternos, han sabido adaptarse a los tiempos que corren y ya incluyeron en su nómina a actores muy jóvenes que combinan su trabajo con los más experimentados. No se quedaron con los guiños ni las manías de aquel teatro político de los setenta, siguen indagando en todos los modos de interpretar la condición humana. Quizás ese sea su más grande aporte no solo a la historia teatral de Colombia, sino a la historia colombiana a secas: un amor furioso y crítico por una realidad inasible, en muchas oportunidades incomprensible, vista a través de las metáforas, los juegos y los exorcismos del arte escénico. Para no cometer el crimen de olvidar y, también, para hacerle la catarsis a los sucesos reales sin esperar que los grandes medios ni las academias ni los poderes lo hagan por ellos.
La Candelaria cumple cinco décadas dando una pelea que tal vez parezca perdida de antemano, pues, como tanto se ha dicho, el teatro es una escritura en el agua, un arar en el mar. Pero ser testigos de la dignidad con la que se han mantenido, de la escuela que han gestado y de su herencia inobjetable es un orgullo y un privilegio, justo en una nación que tiene muy pocas cosas de las cuales jactarse honestamente.
Solo se les puede desear una larga, una interminable vida.