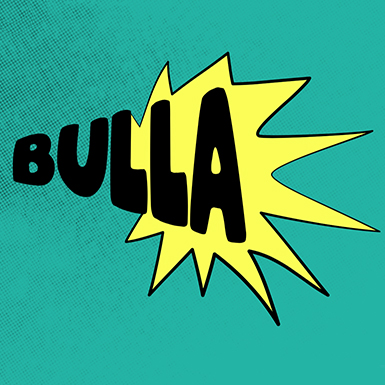Lea los primeros capítulos de ‘A la casa del chico espantapájaros’
El escritor Andrés Felipe Solano fue enfático al referirse a esta novela: “La libertad y potencia narrativa de Better sacuden. Provienen de un mundo hecho de soledades compartidas, canciones de domingo, pesadillas infantiles y amores de barrio bañados en gasolina. Una primera novela escrita con fuego”.
Uno es
Encontré la fotografía metida entre las páginas de una vieja revista de modas. En efecto somos noso- tros quienes aparecemos en ella. La de la mitad es Sandy. La muy maldita tuvo el coraje (descaro) de salir sonriendo. ¿Cómo olvidarme de ella? El de la camiseta negra y tatuajes es WC Boy. Ahí está pin- tado, a pesar de mirar fijo a la cámara es como si no estuviera allí, como si nada de aquello hubiera tenido que ver con él. Parece decir: ¿y ahora qué? El de barba y camiseta estampada con el rostro evo- cador de Mia Zapata soy yo. El flash me tomó por casualidad mirando hacia el suelo, así que no se confundan, soy de los que no despegan los ojos del cielo esperando que un avión se venga en picada o un meteoro descienda y acabe de una vez por todas con esta mierda.
Crecimos en una cuidad miserable. Un solar ubi- cado a la orilla de un río que en épocas de invierno arrastraba muertos y peces gordos que terminaban en los mercados y luego en nuestros platos. Aque- lla ciudad es y será siempre un infierno. Su insu- frible clima era atizado por un sol perpetuo que en verano la convertía en una espantosa caldera donde todo se achicharraba, y el breve invierno era una serie de soporíferos y melancólicos aguaceros que arrasaban con toda la miseria que cabe en un lugar como este.
Pero había otra cosa que ardía como el petróleo. Algo que incendiaba nuestras vidas. Un elemento inflamable que se sumaba al miedo, la frustración y el abandono que nos embargaban por aquellos años. Esa cosa era el amor. Vivíamos enamora- dos todo el tiempo. El amor fue nuestro combus- tible. Era sólo cuestión de encender su mecha con un trago, un pase de perico, unas ganas inmensas de bailar o de oír una canción para que esta ciudad ardiera más de lo acostumbrado.
Por ejemplo, WC Boy, ese, vivía enamorado de su motocicleta, un engranaje de hierros que él alimentaba con gasolina de cuarta y kilómetros y kilómetros de carretera. ¿O qué tal Sandy? La egoísta de Sandy, que no podía amar a nadie que no fuera ella. O yo. Lo único que puedo decir es que en efecto somos nosotros los de la foto.
Raros libros viejos
Yo no soy de esos tipos extraños como dice mucha gente. Tampoco un solitario como Sandy insiste en tildarme. A veces suelo ser algo compulsivo y tiendo a deprimirme. A veces me aíslo, y ese vacío suele darles forma a asuntos inexistentes. A veces el pasado regresa y es preciso narrarlo, es necesario contarlo, desenmarañarlo como si en ese mismo instante estuviera ocurriendo. Sandy afirma que hablo cosas extrañas mientras duermo, pero es algo que todavía no constato. Me gustan los libros. Desde que tengo memoria los fui acumulando, y ahora ocupan un gran espacio en este lugar en el que vivo. Soy el hijo único de una secretaria de una clausurada clínica de la ciudad y un sujeto que ven- día corbatas, agujas, bolas de naftalina, entre otras bagatelas. Ambos están muertos.
Mamá no era una mujer hermosa pero poseía un aceptable gusto a la hora de vestir y también era dueña de una voz encantadora. Se levantaba muy temprano y cantaba baladas a todo pulmón mien- tras hacia sus quehaceres. A veces interrumpía el canto para gritarme: “¡Greg, ya te measte otra vez en la cama!”. Luego volvía a su tonada, pillaba una correa y me daba un par de fajonazos.
A medida que fui creciendo su voz se fue arrui- nando. Gritaba más de lo acostumbrado: “¡Por qué tienes que ser tan testarudo!”. Daba el alarido y luego me lanzaba lo que tuviera a la mano: un adorno de cerámica, una naranja, un cucharón, un plato de loza, objetos que casi siempre lograba esquivarle.
Pero un día en el que los adornos escaseaban en el bifé y la rabia de mi madre era tal por haberme encontrado ojeando las revistas Suecas que escon- día en el escaparate, no corrí con tanta suerte, sólo alcancé a sentir el impacto cuando llegué al umbral de la puerta del patio huyendo de su furia. “¡Mataste al niño!”, gritó la abuela que ya casi ni hablaba, era una anciana confinada en su mecedora pero toda- vía conservaba las fuerzas suficientes para torcerle el cuello a una gallina y despresarla en un relam- pagueo. Cuando recobré el conocimiento, en mis narices continuaba el objeto con que mamá me había golpeado. Era un libro de color rojo intenso y letras doradas escritas en su lomo. Lo recogí y di unos pasos tambaleando hasta el interior de la casa. Mamá bañaba a la abuela en mitad del patio. Sí que era pesado aquel libro.
“Te dije que no estaba muerto”, fue lo único que dijo mamá al verme levantar del piso sobán- dome la cabeza. Mi abuela miraba al vacío, de vez en cuando daba un raponazo para pescar alguna de las gallinas que picoteaban a su alrededor.
“Hoy no es el cumpleaños de nadie, amá, no hay a que matar a ninguna”, puntualizaba mi madre.
* * *
Cuando tenía doce años se me metió en la cabeza la idea de ser bailarín. Pasaba horas frente al televisor viendo los ballets rusos que transmitía la Televi- sión Educativa Nacional. Para entonces ya la abuela había muerto. Un enorme retrato de ella colgaba en la pared de nuestra sala. A veces mi madre le hablaba a la foto, por lo general cuando me encon- traba hipnotizado frente a la pantalla del televisor viendo aquellas delgadas y pálidas bailarinas rusas, y en su tono más amargo le exclamaba: “Ay, Melba Roncallo, ¿qué vamos a hacer con este nieto tuyo?”.
Cuando cumplí quince, a mamá ya le habían detectado el mal. Dejé a un lado la idea del baile y volví al hábito de los libros. A los dieciséis cum- plidos mi madre ya tenía cuarenta y dos y había sufrido la amputación de su pierna. “Antes de morirme voy a descubrirlo”, decía amenazante, mientras yo fingía estar abstraído en las aventuras del libro de turno. Libros que habían pertenecido a ella en su época de estudiante en Ciénaga.
John Better
Barranquilla, Colombia, 1978
Escritor y periodista. Fue columnista de Cartel Urbano. En 2006 publicó su libro de poemas China White con la editorial independiente mexicana Salida de Emergencia. En 2009 apareció su libro de crónicas y relatos Locas de felicidad, prologado por el escritor chileno Pedro Lemebel. Es colaborador frecuente del periódico El Heraldo y otros medios escritos del país como revista Credencial, Arcadia, El Tiempo, Diners, SoHo, Carrusel y Página/12.
Este jueves 27 de octubre, en el Bar restaurante la Cueva, será el lanzamiento de A la casa del chico espantapájaros. En este lanzamiento el autor barranquillero estará acompañado de los autores Heriberto Fiorillo, Carlos Polo y Patricia Iriarte quienes conversarán con el autor sobre lo que fue el proceso de escritura de esta novela.
![]()