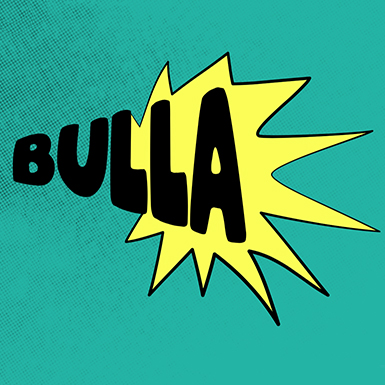Pink Floyd no sabe despedirse
El siglo XXI recibe a Pink Floyd más cerca de Bach, Mozart o Coltrane que de las bandas de rock del momento.
Las noticias acerca de la banda británica Pink Floyd son siempre de última hora. Como su música. A finales de 2014 David Gilmour y Nick Mason, dos de los miembros originales del grupo, reconfiguraron unas grabaciones que iban a formar parte del disco The Division Bell –lanzado hace veinte años– para presentar el que la prensa ha denominado su “último” trabajo en estudio, The Endless River. Las polémicas, también las discusiones acaloradas entre fanáticos o admiradores, no se han hecho esperar. ¿Realmente es un disco de Pink Floyd o un ejercicio de reciclaje comercial para mantener la vigencia? ¿Pink Floyd ha seguido siendo lo que alguna vez fue cuando tenía a su músico más representativo, el indefinible Roger Waters, que no labora con ellos desde hace tres décadas? ¿Puede mantenerse el sonido y más que nada el espíritu de una institución musical a punta de mejoras nostálgicas en su material inédito?
Las respuestas a estas preguntas pronto carecen de relevancia cuando se oye The Endless River. Pink Floyd –o su fantasma que, en el caso de una propuesta musical de dimensiones admirables como esta, a decir verdad vale lo mismo– no solo se mantiene firme sino además aun produce conjeturas similares a las de obras emblemáticas del pasado como The Dark Side of the Moon de 1973 o Ummagumma de 1969. La sorpresa, el estupor ante estas sonoridades al mismo tiempo feroces y benévolas no se han ido. Cuando menos lo piensa, el oyente termina experimentando sensaciones de estar inmerso en un extenso viaje por carretera, o participando en una conversación definitiva para su vida donde puede ser oído o aconsejado. Sin embargo, estas comparaciones no le hacen ni le harán justicia a los autores de ‘Us and them’.
Los críticos, especialistas y doctos llevan más de cuarenta años tratando de desentrañar con claridad posibles significados de esta música, de adjudicarle un puesto específico dentro de la cada vez más gelatinosa “cultura”, o de ponerle al menos un nombre que la abarque, la delimite. Sin éxito. Vale decir, por ejemplo, que si se le aplica al vuelo, la categoría ‘rock’ le queda pequeña a Pink Floyd, pues sus discos o canciones trascienden al género musical donde se iniciaron, lo ennoblecen y –he aquí la prioridad– lo ponen en cuestión. El siglo XXI recibe a Pink Floyd más cerca de Johann Sebastian Bach, de Wolfgang Amadeus Mozart o de John Coltrane que de las bandas rockeras al uso (incluidas las preponderantes, y aquí el lector puede mencionar algunas de su preferencia).
Pink Floyd será permanentemente otra cosa. La “otra cosa” de lo musical. A un entorno que ya no compra discos sino canciones al detal por iTunes, Pink Floyd le recuerda la importancia de oír álbumes completos durante una o dos horas, con la atención y la pasión adecuadas; a una industria discográfica afanada sólo por promocionar escotes y nalgas de sus artistas, o por imponer melodías bailables, Pink Floyd le recalca el valor de la lentitud y de la serenidad para una labor bien realizada; aquellos que no conciben el rock sin agudeza ni estridencia encontrarán cualquier disco de la agrupación londinense como un aporte en cuanto a poesía dentro de sus letras y gran riqueza sonora.
No, The Endless River, el postrero/viejo/nuevo disco no es el adiós. Hace ya muchísimos años, cuando el primer vocalista –Syd Barrett– abandonó la banda, los seguidores pensaron en el fracaso. Al irse Roger Waters se habló de apocalipsis y de final. No obstante los divorcios y las muertes, Pink Floyd sigue aquí, con nosotros, inasible, inevitable. Constantes en frescura y vigor, sus melodías sólo saben comportarse como recién llegadas, nuevas cada vez que les permitimos la entrada. Porque Pink Floyd no entiende de despedidas.