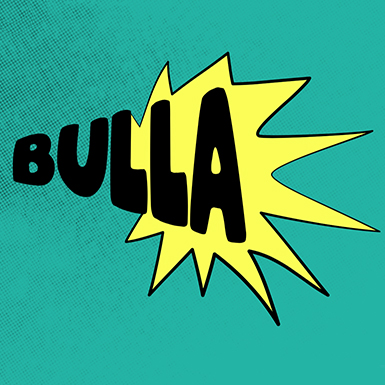Los jóvenes no son tarados
Los adolescentes siguen siendo tratados como idiotas por la economía de mercado, los padres y los profesores. Quienes piensan todavía que hay poca sustancia dentro del cerebro de un joven, deberían ver este clásico del cine: The Breakfast Club.
La más grande película que se ha filmado acerca de la adolescencia no les cumple a los clichés con que solemos juzgarla. Se titula The Breakfast Club y aquí la conocimos como El Club de los Cinco. Si alguien todavía osa pensar en que existe poca sustancia dentro del cerebro de una persona ubicada entre los doce y los dieciocho años de edad, tendría que ver este film –varias veces– para notar una verdad incómoda: nadie tiene mayor lucidez ni, al mismo tiempo, mayor fragilidad que un joven.
Si alguien espera hallar las típicas escenas ridículas que reducen la juventud a fiestas, descontrol en todos los sentidos y risas simples, la cinta dirigida por John Hughes en 1985 le mostrará un paisaje más amplio: los protagonistas, inmersos en el trance de crecer, niños que tantean la temerosa madurez, emplazan con sus actitudes y sus conversaciones a toda la hipócrita sociedad de la cual participarán una vez salgan del colegio. Para ellos, a veces de una forma involuntariamente tierna, el problema reside en saber cómo sacarle provecho a ser diferente de los otros, a la extrañeza que sienten respecto del contexto vital. Y otras veces –son adolescentes, son impredecibles hasta el delirio, no hay que olvidarlo– crecer es contemplar cómo se acaba lo noble, lo bueno.
Tres décadas después de haber sido filmada, The Breakfast Club se ha convertido en un clásico acusador poco propicio para gente menor de dieciocho años y material más bien obligatorio para adultos. Su situación es paradójicamente cercana a la de cualquiera que esté aprisionado por un deber laboral o existencial en la actualidad. Un grupo disímil de muchachos castigados deben pasar la mayor parte de un sábado encerrados dentro de ese colegio, donde los presionan durante la semana completa, con el fin de que escarmienten y vuelvan al buen camino. Lo que ocurre es imprevisible: terminan volviéndose inseparables, unidos por una sinceridad que llega a los extremos, debido también a las marcadas diferencias de unos con otros: el atleta del combo es un inteligente transgresor de lo establecido, la aparente princesa hueca resulta convertida en una cabal defensora de lo femenino, el nerd – el más íntegro de los cinco– es sólo un adulto entero metido en el cuerpo de un infante, la retraída brinda lecciones de madurez y el matón resulta al final transformado en un singular líder.
El film se realizó sólo unos años antes de que las corporaciones descubrieran en los adolescentes –y en lo adolescente– su mejor nicho de mercado. Tres décadas después de esta cinta que pone a los jóvenes dentro de marcos justos (como personas necesitadas de escenarios propicios para descubrir quiénes son en realidad), las batallas, por desgracia, las está ganando el mercado global que trata a los recién salidos de la infancia como meros compradores, consumidores. La proliferación de ofertas comerciales dirigidas a la muchachada es obscena. Y le están vendiendo una expectativa de vida fácil, convenciéndola de que este mundo se los debe todo, uniformándola, negándole la posibilidad de indagar dentro de ellos mismos procurando la introspección.
En semejante escenario donde los adolescentes siguen siendo tratados como idiotas de la economía de mercado por los medios, los padres y los maestros, la rebeldía sutil de El Club de los Cinco se hace muy necesaria. No solo como un giro nostálgico de algunos cinéfilos, sino como un aporte sencillo, sin mayor pretensión, de algo bien escaso durante estos días: prestar el oído a la voz de los jóvenes y permitirles, aunque sea por medio día (lo que dura el castigo escolar del film), sin preconceptos ni subvaloraciones, intentar la búsqueda de sí mismos.