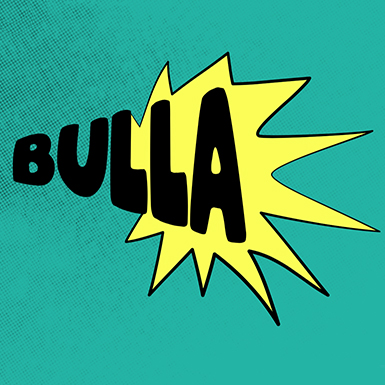¿Puede un pueblo desaparecer del mapa?
En los confines cordilleranos de la provincia argentina de Salta, Tolar Grande conoció la gloria y la muerte; más también la resurrección. Una historia sobre cuando el final del camino puede convertirse en un punto de partida. Este artículo hace parte de un intercambio entre revista LATE y Cartel Urbano.
Naturaleza inerte a izquierda y derecha. Desolación sin más. Tolar Grande, el último pueblo de la provincia argentina de Salta, previa frontera con Chile, aguarda con vida en algún lugar. La ruta provincial 27 y el endiablado rojo de su paisaje volcánico no arrojan señas de proximidad, más sí de crudeza. Aquella por la que toda supervivencia se deduce tenaz.
Tolar Grande aguarda con vida en algún lugar. No hay mayores certezas futuras, aunque sí pasadas. Atrás en el mapa, en los kilómetros andados, han quedado la capitalina Ciudad de Salta y sus rasgos de urbanidad. Atrás en el tiempo, en la memoria colectiva, han quedado para Tolar los años de exilio, las masivas emigraciones que amenazaron su supervivencia, su trazado.
La ruta provincial 27 podría conducir a ninguna parte, sí, pero no lo hace. Valiéndose de su condición, esa que la cartografía señala bajo el nombre de “camino consolidado”, la ruta provincial 27 promete un punto de arribo, un destino existente, un pueblo de pie.
♦ ♦ ♦
Originaria del Quechua, la voz “Puna” significa “páramo”, “tierra alta y fría”, una perfecta combinación de hostilidades frente a la que, contra todo pronóstico, la vida supo ingeniárselas para convertirse en un fenómeno añejo.
La Puna, esa meseta de alta montaña que se extiende desde Perú hasta el noroeste argentino, sabe de la existencia humana desde hace miles de años. Aunque la más perceptible prueba de supervivencia se halle en las tolas: espinosos arbustos que no solo se manifiestan a los ojos, sino en los vapores que emanan las cocinas. De recurrente presencia en el recetario local, los tolareños paladean su sabor en el extremo oeste de la provincia argentina de Salta, en el km 131 de la ruta provincial 27, sobre el que Tolar Grande se erige solitario. Ladeando el consolidado camino, las tolas que dieron bautizo al paraje reafirman su fiel permanencia, mientras que la grandeza referida es un recuerdo con afanes de reedición.
Tolar fue grande. Todo lo que el proyecto ferroviario que conectó a la Ciudad de Salta con la transandina Antofagasta le permitió. Corría el año 1943 cuando la diagramación del tendido vial provocó la fundación de esta localidad, de pie en el desenlace del camino hacia Chile. Desde entonces, la existencia del hombre dejó de ser una noción remota, un suceso mezquino, para convertirse en una realidad intensa, superadora.
Peones, capataces y empresarios contratistas compusieron la pirámide poblacional de Tolar Grande, elevando el número de almas a una cifra récord: cerca de 5.000 habitantes hicieron de los más de 3.000 metros de altura su contexto habitual, de la desértica amplitud térmica –esa por la que un mismo día es capaz de registrar una diferencia de 30ºC en sus temperaturas–, un desafío cotidiano, y del silencio del altiplano, ese que de tan absoluto ensordece, un mutismo fácil de quebrar.
El chirreo de los hierros, el rugido de los motores, el griterío de los troperos que conducían el ganado, y hasta los mugidos de éste último, colmaron un aire que ya no sólo olía a tola, a sal; sino al azufre que, tan penetrante como nauseabundo, teñía de amarillo la superficie de la playa ferroviaria.
Extraído de la Mina Julia, y procesado en el campamento La Casualidad, no fueron su olor ni su color los que hicieron de este químico un actor protagónico de la escena tolareña; sino su condición de amo y señor. Al fin y al cabo, el ferrocarril había nacido a su merced, a pedir de la actividad minera y su prometedor desarrollo, su internacional expansión. Lejos de las fértiles llanuras nacionales, el progreso echaba raíces en la no menos fecunda aridez puneña.

Tolar Grande
Asfalto, la cartografía indica que, en sus 63 kilómetros iniciales, la ruta provincial 27 está revestida de asfalto, convirtiéndose así en el camino pavimentado más alto del mundo. A 4.180 metros sobre el nivel del mar, su trazado conecta aún el antiguo campamento minero La Casualidad –el Kilómetro cero– con la desmantelada estación ferroviaria de Caipé: una lisura extraordinaria al servicio de los hoy ausentes camiones de carga. Sobre los rieles del ramal C-14, el azufre tenía dos posibles destinos: el paso fronterizo de Socompa, hacia el oeste, o Tolar Grande, en sentido este. El punto desde donde comenzaba la distribución a nivel nacional.
Ripio, Caipé marca el inicio del ripio, la continuidad de una ruta que se extiende hasta Caucharí. Situado en el límite con la provincia de Jujuy, este pueblo no solo marca el final del trayecto, sino que ofrece un empalme con la ruta nacional 51, aquella que conduce a la capital provincial.
♦ ♦ ♦
“Salta…”. Sus labios finos se despegan con resistencia, pero el hilo de voz que escapa por entre ellos es lo suficientemente audible. Salta, desde hace unos imprecisos años, Salta. Hablar sobre el presente de su hija no la incomoda. El recuerdo no la entristece. Leonarda sabe que ella está bien allí, en la capital. Asiente con su cabeza para dar fe de tal certeza. Asiente con sus párpados, entrecerrándolos de modo cansino, replicándose el gesto en el rostro de Santiago, su marido, mientras restriega sus manos en un delantal que ya no precisa.
El tiempo de la cocina ha terminado. Las cenizas de la salamandra dan cuenta de un fuego acabado. Las renegridas cacerolas lucen vacías. Ya no restarán más viajeros de paso a los que saciar su hambre, pues la tarde también concluye. Es hora de continuar camino antes de que anochezca.
Al abrir la puerta que conduce al exterior, un runrún de risas y voces agudas ingresa en la casa. La cerámica que cubre el piso da paso a la tierra y, a escasos metros, al cemento de una canchita en la que media docena de chiquilines desafía a la altura sin signos de ahogo: fútbol, toques y gambetas. La luz del sol disminuye pero la pelota no se detiene, es todo cuanto importa hoy. ¿Qué hay del mañana? La respuesta parece hallarse en el propio escenario: un caserío perdido a la vera de la ruta provincial 27, en la antesala del Salar de Pocitos.
Tal vez sigan ellos los pasos de la hija de Leonarda y Santiago. Tal vez vayan en busca de las oportunidades que promete toda ciudad capital. Tal vez se unan a las filas de los tantos que, empujados por la circunstancia, no pudieron más que partir.
Valiéndose de argumentos económicos –el azufre había dejado de ser un componente indispensable de la pólvora, y, por tanto, un químico vital para la industria militar–, el desmantelamiento de la Mina Julia respondió a una jugada mayor: el fomento de la importación por sobre la industria nacional. En aquellos tiempos de dictadura, con el presidente Rafael Videla a la cabeza del país y el ministro José Martínez de Hoz al mando de la economía, solo bastó un decreto para precipitar el final.
El año 1979 marcó el cese de su actividad, así como el abandono del campamento La Casualidad. De las más de 2.000 personas que lo habitaban no quedó más que el ruinoso rastro de su paso por allí: las casas, la escuela, la iglesia. Todo cuanto se halla a merced de la recia intemperie de la Puna. Un derrumbe anticipado, en 1978, por la clausura definitiva del servicio ferroviario de pasajeros con destino a Chile. Sucedió entonces lo previsible, ¿lo inevitable?: un vaciamiento poblacional irreversible.

Casas cueva
Resistencia. El progreso al que tan bien le había sentado la geografía tolareña dio paso a la resistencia. Esa que, a golpe de vista, se percibe como un estado, un fenómeno latente.
Las amarillentas luces que provienen de las casas matizan la noche negra, aportan la calidez que escatima el otoño y negará el invierno. Cuando este último llegue, la temperatura descenderá hasta los 15º bajo cero. Vivir puede saber a resistir.
Son las nueve de la noche y las calles lucen vacías. Mera costumbre más que extrañeza. De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, efectuado en el año 2010, las grandes tierras de Tolar albergan 236 habitantes. Aun sujeto a las variaciones de la década, el número se licúa en la soledad del momento. Y la luz del día no hará más que acentuar aquello. ¿Después de Tolar, qué?
En Tolar Grande y sus alrededores no hay verde posible. Solo una composición de ocres interrumpida por el blanco de las perpetuas nieves cordilleranas, de las costras de sal que bordean a los “ojos de mar”. Alimentados por el deshielo de la serranía del Macón, estos espejos de agua conservan microorganismos de origen prehistórico. Surgidos hace 3.500 millones de años, los estromatolitos y su capacidad de fotosíntesis posibilitaron la vida en la tierra. Solo que aquí, ante el confín andino que domina el horizonte, ante la imponencia del volcán Llullaillaco y sus 6739 m.s.n.m, toda noción de génesis suena a ironía. ¿Después de Tolar, qué? La frontera, la salvación.
♦ ♦ ♦
Pasado el apogeo del ferrocarril, mermada ya la fiebre azufrera, transcurría el año 1973 cuando la falta de habitantes permanentes implicó que Tolar Grande perdiera su rango de municipio. Agudizada la situación por el posterior cierre de la Mina Julia y el cese del servicio ferroviario internacional, subsistió entonces bajo el título de “Comisión Especial”, dependiente del gobernador de la provincia.
No fue hasta el año 1980 que el comisionado en ejercicio ordenó la construcción del Centro Cívico, reflotando así la antigua condición municipal bajo la que Tolar Grande había sido fundado. La resurrección era el objetivo. La protección y ocupación de las tierras limítrofes –en reparo de tanta desidia–, el propósito. Por lo que el plan de ejecución fue barajado sobre una mesa de tres patas: infraestructura, desarrollo económico y, fundamentalmente, repoblamiento del área. De modo que la construcción de inmuebles, una escuela, un centro de salud, un destacamento policial, una usina y un centro deportivo, entre otros, resultó tan esencial como la repatriación de familias originarias.

Ojos de mar
El porvenir se encontraba más acá de la frontera. No en ilusorios destinos, no en nuevas tierras. No para los oriundos de la Puna, no para los hijos de sus hijos.
“Somos unas 20 familias, todas de la comunidad Kolla”, se apresura a decir Gabriela Cruz, aun con su tono pausado. Es que la pertenencia no es un dato menor a la hora de entender de qué va Lickan, la red de turismo rural comunitario que compone desde sus inicios. “Hace unos cuantos años ya, pero habilitados por el Ministerio de Turismo de la provincia, hace seis”.
Aunque la palabra “turismo” le resulte algo ajena – el espíritu de Lickan consiste en generar “encuentros culturales” con los visitantes– Gabriela no rehúye de ella: “el turismo es hoy la actividad más importante de Tolar Grande, y nosotros ofrecemos todo: tenemos guías jóvenes, de montaña; abrimos las puertas de nuestras casas, son seis casas de familia las que hospedan, con habitaciones privadas”.
Ser parte, vivir al modo de los locales, de sus ancestros, adoptar sus usos y costumbres, su visión de mundo. Calzarse el traje de una nueva identidad, una experiencia que encuentra adeptos en lejanos forasteros: “recibimos argentinos pero vienen muchos franceses. Nosotros no hablamos el idioma, así que ellos vienen con sus traductores”, agrega Gabriela. Pero la lengua no es todo. Un código ético desarrollado por los miembros de Lickan rige la temporal convivencia, la inmersión de los recién llegados en suelo puneño. Así pues, no está permitida la fotografía o filmación de personas de la comunidad sin permiso previo. Prácticas y ropajes, presas fáciles del curioseo, rechazan la intromisión de las lentes fotográficas, más no la intervención de manos ajenas.
La técnica de los textiles tolareños, basada en el tejido de lana de llama, es una labor artesana adquirida por herencia, pero transmitida sin recelo. Además de enseñarse en talleres pagos, reditúa en ventas: “algunos artesanos venden directamente en sus casas, otros en el mercado artesanal del CIU”.
De muros color ocre –como todo allí, en Tolar Grande– y la sencillez típica de las fachadas del pueblo, el CIU (Centro de Integración Urbana) destaca por sus cúpulas vidriadas. El remate galáctico, por qué no futurista, de una edificación concebida como espacio de fomento y desarrollo de actividades socioculturales. Además del mercado artesanal, una oficina de turismo, un cajero automático y espacios de uso común para la comunidad, su interior alberga un Centro de Interpretación y Observatorio Astronómico.
Mientras la reactivación del ferrocarril es aún una promesa sin fecha de realidad, la astronomía es la apuesta, el imán con el que atraer a un nuevo segmento turístico. Los despejados y puros cielos de Tolar son el fundamento, el inagotable recurso celeste en que depositar la ilusión de un nuevo porvenir. Pues si algo abunda en Tolar, además de las tolas, es la fe.
Dual en sus creencias, la religiosidad de los tolareños conoce tanto del culto católico como de la adoración a la Pachamama: la “pacha”, la madre tierra, esa deidad agrícola que todo lo provee, que nutre y sustenta desde tiempos ancestrales, sin rostro, sin cuerpo, sin celo de las vírgenes que habitan la parroquia del pueblo y, a reconocible imagen, convocan a cientos de fieles cada 8 de diciembre.
A pocos metros del templo –erigido en advocación a la Virgen del Valle, patrona de la localidad–, las llamadas casitas cuevas parecen compartir la misma condición sagrada. Ruinosas, intocables, resisten al tiempo y apuntalan la memoria. Devenidas en esqueletos de adobe, las despojadas estructuras mantienen vivo el recuerdo de los trabajadores que las ocuparon en los tiempos de máxima grandeza, cuando los censos poblacionales arrojaban cifras de cuatro dígitos. “Unas 250 o 300 personas”, deslizará Gabriela sobre el número de habitantes que hoy componen Tolar Grande, desentendiéndose de una exactitud casi dramática en los años de exilio, cuando cada partida disminuía la vida del pueblo y acrecentaba así la amenaza de desaparición.

Ruta provincial 27
La ruta provincial 27 podía conducir a ninguna parte, sí, pero no lo hizo. De regreso por el consolidado camino, poco resta ya para el mediodía. Los fuegos de Leonarda estarán encendidos esta vez, pues aún restan viajeros a los que saciar su hambre, así como chiquilines dispuestos a una nueva tarde de fútbol. Será fútbol, toques y gambetas. Será fútbol y nada más. Su mañana seguirá siendo un interrogante, una duda.
Tal vez sigan ellos los pasos de la hija de Leonarda y Santiago y vayan en busca de las oportunidades que ofrece toda ciudad capital. Tal vez tomen la dirección opuesta e, invirtiendo la histórica ecuación, se unan a las filas de quienes, día a día, acrecientan las grandes tierras de Tolar.