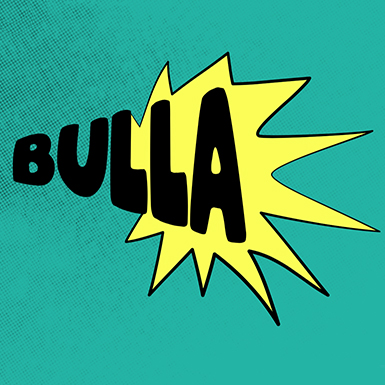ELOGIO DE LAS MUJERES FEAS
Peor es posible
Por Darío Rodríguez
@etinEspartaego
Nadie las mira. No son objetos de deseo ni siquiera por descarte. Ya tuvieron su tiempo, breve o largo, para convencerse de que no hay motivos reales a la hora de admirarles el cuerpo: esas protuberancias abdominales, esas jorobas que les hacen rozar el suelo con la quijada, narices u orejas gigantes dignas de un “capricho” pintado por Goya o de una película de Federico Fellini; también esos estados de ánimo propios del Demonio de Tasmania que hacen juego con una menopausia sulfurosa y campante, sin importar si su propietaria tiene cuarenta y cinco o veinticinco años; la bravuconería vuelve feas a las personas, se sabe.
Los dueños de negocios y comercios pretenden convertirlas en versiones para toda la familia de El Patito Feo. Suponen, con bastante malicia, que obligándolas a vestir como las otras, las meramente bonitas, obtendrán el milagro. Y entonces suele verse a ciertas mujeres carentes de gracia física pintarrajeadas, cubiertas de maquillajes, como si fuesen a una función circense, o atrapadas en apretadísimos jeans, en mallas ajustadas, exhibiendo la inevitable generosidad o precariedad que la madre naturaleza, la diosa Fortuna o el azar les han brindado. Sin embargo, estas líneas no tratan acerca de aquellas feas en lucha por parecerse a las bonitas y deseadas.
Nos aproximamos a quienes ya no procuran embellecerse pues poseen una honda conciencia de que no existe arreglo posible para sí mismas. Han superado el terrible problema de la aceptación social, algo que por otra parte inquieta, desespera a las simplemente bonitas durante toda su vida. Las feas saben cómo son y, sobre todo, saben quiénes son. Ya se han comparado con cuanta modelo de pasarela y soltera espigada toparon. Consiguen medir sin engaños –esto sí es un milagro– quién las quiere bien, o quién les miente. Ante una mujer desventurada en su constitución física, los eufemismos que acostumbramos usar (“la suerte de la fea la bonita la desea”, “ella tiene una gran belleza interior”, “no es gorda: es gordita”) se desploman de tajo. Frente a la fea no hay diplomacias que valgan. Ni Napoleón, ni Alejandro Magno consiguieron ser tan seguros de sí mismos, tan fuertes, como una secretaria obesa de rostro grácil que lleva en sus hombros el destino de una oficina. Por la reciedumbre y solidez de su carácter, amar a una mujer sin gracia es un gran privilegio del cual se pierden muchos hombres anclados en ideales de belleza vendidos desde la publicidad cervecera, o desde los vídeos de patéticos ruidos tropicales donde aparecen bailarinas semidesnudas como si fueran epilépticas.
No se equivocaba el novelista francés Marcel Proust, maestro del detalle minucioso, cuando escribió: “Dejémosles las mujeres bonitas a los hombres sin imaginación”. Pero no porque sea el criterio masculino el que define o califica a una mujer (las feministas de último minuto, seguro, intentarían desollar y quemar a Proust tras leer semejante declaración). Esas palabras tienen que ver más con la manera en que muchos hombres asumen los cánones estéticos o incluso de representación social. Se sienten mejor con la voluptuosa, con la reina de belleza, porque no los desafía, no los obliga a superar sus herméticos convencionalismos. En el fondo quizás busquen quién les siga la cuerda; de paso, si pueden mostrarla en avenidas, en cuadriláteros de boxeo que frecuentan o en centros comerciales, produciéndoles una envidia babeante y feroz a otros tan primarios como ellos, mucho mejor. Las feas, por el contrario, son una permanente invitación a descubrimientos inenarrables que van desde conversaciones con sentido completo hasta dar con las claves de la lealtad y de la auténtica dignidad humanas.
Espléndidas mujeres carentes de belleza física, cuántas tareas quedan pendientes con ustedes. La marcha de este angustioso mundo les debe mucho y tal vez no tendremos cómo pagarles. Por ahora, para su honroso destino asignamos el más importante de los lugares: el del afecto.