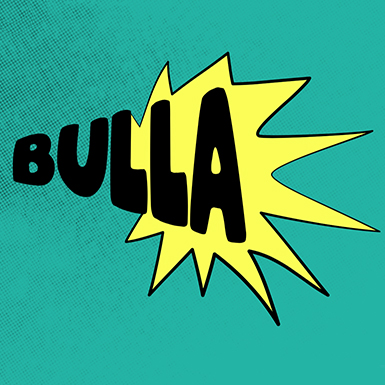JAPÓN ANTES DE LA DESTRUCCIÓN
Por: Melba Escobar
El vuelo hace escala en Houston. Ojeo revistas. Aparecen frases como “No hay nada más trágico que comer mal en París”. Sin duda, vengo de un país donde hay peores tragedias. Las mansiones ocupan páginas enteras. Gente guapa en cocteles, yates, restaurantes. Pienso en Japón como el futuro.
Del aeropuerto de Narita a Tokio vamos en el Shinkansen, el tren bala donde hombres y mujeres delgados, pálidos, silenciosos y muy bien vestidos miran por la ventana. Está prohibido hablar por celular. Algunos toman el almuerzo, que viene en unas pequeñas cajitas de colores con hermosos diseños. La comida está caliente y se ve exquisita, no importa que salga de un dispensador: estamos en Japón. Hasta la comida rápida parece hecha para perdurar.
Aquí, el arte y el diseño embisten con su belleza. Uno va como un hambriento, guardándose en los bolsillos las servilletas, los portavasos, los palitos, los tiquetes de los museos.
Una vez que nos bajamos del tren, empiezo a tomar fotos en forma frenética, cual turista japonesa: del carro de policía, del dispensador de té, del portacomidas, de los lagos, los templos, las personitas, los bosques de bambú… Todo es bello, extremadamente bello.
Faltan casi cinco meses para el terremoto. Todo funciona a la perfección en un mundo que no parece conocer el descontrol. Recorro algunas calles buscando un sitio donde pueda comerme unos huevos fritos. Imposible. Sólo pueden servir huevos revueltos. La primera vez que escucho esta explicación, pienso que la mesera es un poco neurótica.
A la cuarta vez que me miran con esos ojitos sonrientes y vuelven a decirme: “Sorry. It is not in the menu”, me impaciento. Les explico que da igual, que simplemente no los revuelven y ya está. Imposible: “It is not in the menu”. Para ellos, todo está fríamente calculado. Y son lo más lejano a un chino o a un latino. Nada más distante al “se le tiene” colombiano que la respuesta de un japonés. Ellos nunca responden “sí lo hay”, a diferencia de los chinos, que conocen el rebusque y lo practican a diario. O de los colombianos, por supuesto.

Intento imaginarlos durante la tragedia. Las veo a ellas corriendo por las calles agrietadas después del terremoto, con los tacones partidos, las alarmas de los carros disparadas de fondo musical mientras saltan por encima de perros muertos, llantas y personas. Pero así no debió ser porque ellas no corren, levitan. Y a los hombres uno se los puede imaginar haciéndose el harakiri pero no gritando.
Es mucho más que el idioma lo que nos separa de ellos. Es algo evidente cuando uno ve veinte, treinta pequeños de apenas cuatro años salir de la escuela en dirección a casa. Son unos seres diminutos y bellos: el morral, que sobresale en la espalda, casi parece un animal inmenso que se los va a tragar, pero al final se las ingenian para sobrevivir y seguir avanzando lentamente por la calzada. Algunos llevan una alarma con un GPS y en caso de sentir algún peligro la activan para que sus padres puedan ubicarlos de inmediato. Andar en bicicleta por el centro de Kioto requiere una gran destreza para esquivar a esos niños que salen al tiempo como abejitas.
Es una costumbre japonesa que las familias pasen la tarde del domingo en el baño público u onsen: un establecimiento magnífico con piscinas termales.
Primero hay que pasar por las duchas, que tienen butacas para sentarse. Las mujeres se bañan sentadas, con un enorme espejo enfrente para poder explorar cada milímetro de su cuerpo. La escena es hermosa. La piel blanca de estas mujeres menudas, acomodadas en medio del vapor y del sonido del agua, es una imagen imborrable. Hay que verlas pasarse una toallita por cada uno de sus dedos blanquísimos.
Dentro del onsen hay un restaurante donde las familias se sientan a compartir una sopa de miso todavía con el calor de las aguas termales. Los hombres han pasado también la tarde en el baño, departiendo con otros hombres. El cuerpo relajado termina así el domingo preparado para irse a la cama con las energías recargadas.
Los bosques, lo jardines, los onsen, son lugares monumentales. El espacio público es sagrado. Y esta es una diferencia enorme en relación con nosotros. Cuando llega a casa, una familia de clase media debe acomodarse en veinticinco metros cuadrados. Pero siempre podrá pasarse la tarde del domingo en el onsen o caminando por un bosque de bambú, en un jardín o en un templo budista. Predomina el interés colectivo sobre el individual.
Al subirse al metro la primera vez, uno se asusta. No solamente porque todas las personitas son iguales y uno es el único diferente, sino sobre todo porque todos los hombres van vestidos igual: camisa blanca, pantalón negro, saco negro y corbata negra. Todos con su maletín. Es como haber entrado en La Matriz. Su sonrisita quieta, como puesta ahí con Pegadit. Las mujeres también se parecen en algo. La mayoría son bonitas, en realidad boniticas, y están obsesionadas con las marcas: Prada. Gucci. Versace. Louis Vuitton. Desfilan en las grandes avenidas. Es frecuente ver mujeres perfectas, que parecen vestidas por Coco Channel, pasearse con una delicadeza sobrenatural.

Resulta admirable verlos sonreír todo el tiempo, hacer venias y no rozarse nunca. Han aprendido a vivir sin molestar a nadie, aunque el espacio sea siempre estrecho y haya treinta millones de habitantes sólo en Tokio y su área metropolitana.
De igual modo, si están tristes, saben contener la tristeza, mantenerla en su interior, no violentar al otro con lo que para ellos es un sentimiento negativo. Pero esa disciplina de controlar las emociones hace que uno siempre esté afuera, sin percibir en ningún momento si están sintiendo rabia, tristeza o antipatía. Leer ese tipo de emociones es imposible para un occidental. No sé cómo sea entre ellos. Seguramente pueden leer más gestos que nosotros.
¿Cuánto significa para un pueblo lograr semejante disciplina? Tal vez en ella radica el secreto de su subsistencia. Si un terremoto con nueve puntos en la escala de Richter y setecientas réplicas, y luego un tsunami, causan la mayor emergencia nuclear después de Chernóbil, dejando a Tokio sin luz, sin agua, sin comida, sin cajeros, y no se reportan saqueos en los supermercados, vandalismo o delincuencia, realmente estamos ante seres excepcionales. Me los imagino sonriendo aún. Sin casa. Sin comida. Sin luz. Sin agua. Pero sonriendo. Y sin molestar a nadie.
Divina naturaleza
Los japoneses son, en su mayoría, sintoístas. Creen en los poderes de la naturaleza, así como en la importancia de vivir en armonía con ella para tener su protección y aprobación. A menudo comparten elementos de la religiónw budista, pues el sintoísmo no es excluyente de otras religiones. El origami, el aikido, la ceremonia del té, el ikebana o el arte floral, la caligrafía y la pintura, entre tantas otras actividades cotidianas, suelen tener la influencia del pensamiento sintoísta.
Y así como les gusta la ceremonia del té, les gusta el licor y les encantan las librerías, sobre todo la sección que suelen ubicar en el sótano, donde abundan los libros de sexo, especialmente dedicados a las colegialas. Es usual ver a las chicas vestirse de colegialas los viernes para salir de copas. Y por chicas me refiero a mujeres que a menudo ya pasaron los treinta e incluso los cuarenta.

Somos parte de una misma espiral
En el último piso de las grandes librerías es común encontrar una sección dedicada a los hobbies especializados. Es una cosa que los japoneses se toman muy en serio, porque hay que ser el mejor en algo. Y este algo va desde la jardinería, el origami, el yudo o el cultivo de bonsáis, hasta la cultura samurái, entre otros muchos oficios totalmente incomprensibles para quienes como hobbies entendemos el tejo, el guaro y, en los casos más refinados ir, a cine.
Estas secciones tienen videos, enciclopedias, manuales, guías, todos con niveles que van desde cero hasta el equivalente a cinturón negro. Ellos creen que si cada persona hace muy bien lo suyo, entonces es un eslabón fuerte, imprescindible para que la cadena funcione. Es un entendimiento orgánico de la vida en comunidad. Saben que los unos necesitamos a los otros, en una cadena que enlaza a los seres humanos con la naturaleza. Aunque después se coman a las ballenas.
Lo cierto es que después del peor terremoto en 140 años, con más de 14.000 muertos, 23.000 desaparecidos y pérdidas por cerca de 150.000 millones de euros, Japón sigue siendo el Imperio del Sol. El lugar donde el arte está vivo aun en los más pequeños detalles. Donde, como dice el haiku de Matsuo Basho:
Los crisantemos
Se incorporan etéreos
Tras el chubasco