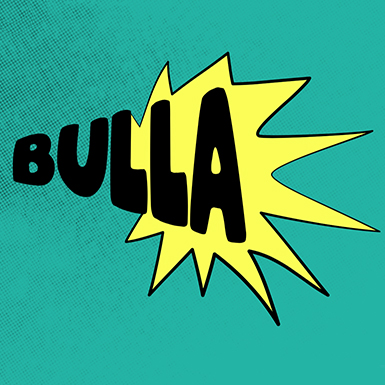En las entrañas del Santa Fe
El barrio Santa Fe, en pleno corazón de Bogotá, es la zona de tolerancia más célebre de la ciudad. Un reportero pasó un fin de semana en els ector para descubrir el lado menos lujurioso de una comunidad que gira en torno al sexo.
La Tatis pasó la noche en su silla de ruedas, expuesta a la intemperie. Es muy joven, tiene una sonrisa bonita y cinco novios que no saben que es prostituta. Esos admiradores, a los que ha conocido por fuera de su oficio, son para ella como promesas de una vida menos dura.
La única compañía que tuvo fue la de una indigente de barriga deformadísima y pelo tan sucio como sus harapos. La acompañó con preocupación maternal, mientras fumaba marihuana a su lado, hasta que un portero la ahuyentó por dar mala imagen al hospedaje de la calle 24 donde reside y trabaja la Tatis, cerca de La Piscina y El Castillo, dos de los burdeles más famosos de este epicentro de prostitución. Sus ojos, delineados con puntas gatunas, recuerdan ligeramente a una geisha o a una chica gótica.
Ahora la Tatis es mayor de edad, pero alcanzó a usar una cédula falsa. No llevaba mucho tiempo ejerciendo la prostitución cuando sufrió el accidente en motocicleta que la confinó a esta silla de ruedas.
A sus clientes les brinda una atención personalizada: les tiene paciencia y ellos también se la tienen, deben tenérsela. Sabe que algunos la buscan para cumplir una fantasía.

Como el hospedaje no tiene una rampa para discapacitados, el administrador la subió en brazos a su pieza como a una novia en su noche de bodas.
Estamos en lo que podría ser un barrio de lo más normal: un niño aprende a montar en bicicleta, una adolescente lleva en un coche a su bebé cubierto por una cobijita azul, un grupo de niñas juega en un portal, una anciana camina parsimoniosamente hacia la tienda con una bolsa en la mano. Podría ser un barrio muy normal, digo, de no ser por los travestis que departen en la esquina por donde pasó la adolescente con el coche; por las prostitutas que caminan semidesnudas e insinuantes sin reparar en la señora que va por la compra, o por los indigentes y los ladrones en potencia que están cerca del niño de la bicicleta.
Empiezo a recorrer las calles más calientes de esta famosa zona de tolerancia, como se le conoce desde los años cuarenta, o Zona de Alto Impacto, como la denominó Antanas Mockus en su segunda alcaldía. No es tan grande en un mapa: abarca un rectángulo, entre las calles 24 y 19 y las carreras 17 y 14.
Taxistas y conductores particulares manejan despacio. Parece una película puesta en cámara lenta. No es difícil descubrir la razón del aparente civismo: en el Santa Fe hay mucho que mirar. Todo el sector es una vitrina y al recorrido por estas calles se le llama coloquialmente el “cuquitour”.
La oferta es variopinta: algunas putas son extremadamente delgadas. Otras exhiben sin pudor un cuerpo adiposo, con el vientre estriado tras varios embarazos. Hay gordas, bajitas, altas, negras, blancas, y un travesti ya mayor. Todas se cruzan y pavonean en esta cuadra –calle 23 con carrera 16–, como si se tratara de un gran sexy-buffet. Ejecutivos, oficinistas, mecánicos, estudiantes universitarios, ladrones, confluyen acá en busca de sexo sin compromiso.
De la calle pasan a residencias y hostales como El Contento, donde, según me dice una prostituta que trabaja allí, algunos hombres entran contentos y salen tristes, “porque a la hora de la verdad, no se les para”.

Paso a la calle 22 y entro a una cafetería estratégicamente ubicada en mitad de la cuadra. Llovizna. Un travesti entra, saluda, pide un caldo para llevar y empieza a contonearse frente a un espejo. Me mira y me pregunta: “¿Cierto que soy bonita?”. Mide 1,70, es moreno y tiene maquillaje en exceso. Llega un joven en bermudas y lo saluda. El travesti le dice: “Vaya cómpreme media de aguardiente y un pase”, al tiempo que saca el dinero de su busto abultado. Entonces llega otro hombre más viejo, con un abrigo raído de botones de hotel. Está borracho y el joven le traslada el encargo. El travesti se sienta a mi mesa y me dice: “Me veo mal porque estoy recién levantada, ¡anoche estuve en una fiesta bu-e-ní-si-ma!”. Se presenta como Gabriela España.
Antes de que pueda preguntarle algo más, Gabriela mira mi sobremesa y dice: “Gástame un jugo”. Cuando le digo que sólo tengo para pagar lo mío, me mira con decepción, se levanta y me increpa: “¡Lástima que seas tan pobre!”. Y luego comenta a voz en cuello, señalándome: “¡Me está
echando los perros y no tiene plata!”, y me da la clase del día, quizás del año o de la vida: “Cuando le hables a una puta o a un marica, debes tener plata, ¿oyes?”. Trato de explicar que le hablé porque ella me habló primero, pero me frena con su voz impostada: “¡Cállate!”.
En plena calle, frente a una tienda, un hombre de piel muy blanca y una barba hirsuta rompe con la cabeza un guacal vacío. Viste un mugriento traje beige, pantalón remangado, medias azul oscuro y chanclas del mismo color. Tiene una corbata hecha jirones y no lleva camisa. Usa una especie de balaca hecha con un trapo. En la espalda, tiene escrito a mano “Van Damme”. Cuando se levanta, muestra la cara herida por los golpes que se ha dado. No tiene más de 30 años, pero aparenta muchos más.
Se ganó el menos cinematográfico apodo de Piernas Locas debido a que en una ocasión se defendió “a pata” del ataque de otro indigente. No usó las manos, pues no quiso soltar su coctel de alcohol puro diluido en refresco de naranja, ni la maleta ni el palo de escoba roto y puntudo que suele llevar consigo. Tumbó al otro y lo siguió golpeando hasta que pasó una patrulla y se los llevó a ambos.
Van Damme habla de mecánica, de ciclismo, de los personajes de Condorito. Le preocupa mi seguridad y me dice que si tengo familia debería estar con ella y evitar estas calles. Cuando le simpatizas a alguien en este barrio, te dará a entender que lo mejor es marcharte.
Días después, veo a Van Damme deambulando por la 22. Lleva una venda en el brazo izquierdo y la mano derecha magullada. Me enseña un hueco de un centímetro que le hicieron en el vientre con un bisturí. Llegó tarde en la noche a golpear donde duerme y no le abrieron. Se aferró a su botella y se quedó dormido en el portal, hasta que su asesino vino a despertarlo. De haber muerto sería sólo un evento esperado, ya que muchos conocidos del barrio apuestan hoy a que mañana no lo verán.
Busco una habitación para pasar la noche. Empiezo por la 22, en los hoteles baratos. Uno tiene el aspecto de una “residencia”, con el azulejo a la entrada y no en el baño. Allí trabajan y viven travestis. Pregunto si necesito hacer una reserva y una señora malgeniada me increpa:
–¿Qué quiere? Acá no usamos nunca eso de reservar. Si necesita quedarse, traiga sus chiros y ya.
Las habitaciones con vista a la calle están arrendadas de manera casi permanente.
En la puerta hay dos travestis: uno joven, en verdad bonito, vestido de rojo, tendrá escasos 18 años; el otro, de rostro innegablemente masculino, revela que está en los 40.
–Cuando una travesti que había arrendado se va, llega otra, pues las habitaciones ya están encargadas. Les gustan estas piezas –dice el administrador.
Las habitaciones internas son sencillas. Agua caliente y televisión por cable. La ausencia de ventana con vista a la calle no parece conveniente para captar el entorno y busco otro sitio.
El hotel Nuevo Santa Fe es más tradicional, con vestíbulo, recepción y una escalera amplia. Seguramente vivió mejores épocas. Su letrero ha perdido la N, pero en las tarjetas corrigieron la pérdida con Photoshop. El cuarto tiene un amplio ventanal. Me quedo aquí. Pienso en lo que me dijo alguien hace unas horas: “Este barrio es muy bonito. En esta cuadra, hace unos años, a un mismo paisano le hacían los tres atracos: empezando la cuadra, le robaban la plata; en la mitad, le quitaban los zapatos, y al final, venía lo más tenaz: como no llevaba nada, le daban chuzo”.
Ya instalado en la seguridad del cuarto, presencio un altercado entre dos travestis con amenaza de muerte de por medio, por 50.000 pesos. Todo se soluciona gracias a la intervención de un tercero. Los últimos negocios en cerrar serán el asadero y, después de la una, la licorera, que más tarde volverá a abrir de modo fugaz, para cerrar finalmente a las dos y veinte. En medio de la soledad de las calles, su luz es como una especie de oasis y punto de encuentro de travestis, clientes y borrachos.
Después de la medianoche, una prostituta contrahecha, de la que ya me han hablado, se baja de un carro lujoso. Era una muchacha tontica que pedía limosna. Un día se puso la única falda que consiguió y recibió ofertas. Así descubrió la forma de comer más limpio y no sólo sobras. Únicamente hace sexo oral y la buscan mucho.
Cerca de la una de la madrugada, veo una escena que se repetirá días después a una hora mucho más temprana: un hombre camina por la zona de los travestis y algunos se le acercan insinuantes para acariciarle la bragueta. Cuando el incauto se relaja para disfrutar del manoseo, las manos pasan rápidamente a esculcar sus bolsillos, y si hay reacción defensiva, las lisonjas se tornan en amenazas.
Esto sucede a pesar de que, fijado a las esquinas, hay un aviso institucional que pocos miran. En llamativo blanco con rojo, se invita a estar atento, pues “si usted no lo está, el delincuente sí”. Y con precisión notarial se indica que “El 27,3% de los hurtos a personas en Bogotá en 2009 ocurrió por descuido”.
La madrugada, si bien solitaria, tiene sus personajes: los vendedores ambulantes de cigarrillos, tinto y “todo lo que necesite”, algunos de los cuales adaptan coches de bebé para transportar sus mercancías, e incluso hay uno que, a las dos de la mañana, ofrece bolsos a los travestis. Una pandilla que patrulla las calles en busca de personas solitarias. Los taxistas que esperan recoger pasajeros trasnochados. Un policía en moto que lleva el arma lista para disparar. Un gato negro de mirada displicente que espía desde un segundo piso.
El letrero del vecino hotel Real Normandía, con su corona blanca, ha girado en una hora 180 veces, y cada cinco vueltas cambia la iluminación de sus letras blancas con fondo rojo. Sería una toma digna del mejor cine negro.
La segunda noche, por cambiar de cuadra, me quedo en Paisas VIP, un burdel con aspecto de hotel moderno, donde se nota que hubo una importante inversión de capital. Mi cuarto tiene un colchón semiortopédico y ducha eléctrica, pero mañana no la podré usar por fallas internas de electricidad.
Desayuno carne, arroz y arepa por $3.000 en la cafetería Pipe, que se llama igual que su antiguo dueño. Está ubicada justo en la cuadra de los travestis. Esteban, su propietario hace tres años, es un ex pesista que impuso varios récords a nivel nacional hace más de dos décadas.
Alonso, mi vecino de mesa, tiene 75 años, pelo escaso y cano, ojos de un verde desteñido. Dice que el sector siempre fue peligroso. Tradicionalmente, la policía no hacía mucho y a veces hasta parecía cómplice de los delitos, puesto que miraba para otro lado. Alonso lleva medio siglo visitando el barrio con regularidad. Dice que el sexo era más riesgoso en su juventud, ya que entonces no había condones.
–A todas estas putas y travestis les toca hacerse exámenes. En cambio en aquellos tiempos no había nada de eso.
Una cerveza costaba 35 centavos y la cobraban a 40 en los grilles y cafés, donde también se ejercía la prostitución.
Hay gol en la televisión. Un travesti con un miniabrigo de piel, que no le cubre prácticamente nada, sale a revolear a la calle sus turgentes tetas morenas. Grita “¡Gooool!” y ríe, exhibiéndoseles a los carros que pasan. Son las cuatro de la tarde. Alonso comenta: “No me gusta eso… ¡es pura silicona!”.
En su juventud tuvo muchas conocidas, pero ya todas murieron. Hace unos ocho años encontró a una de las últimas prostitutas de aquellos años rondando por el Voto Nacional. Estaba encorvada, pero aún ejercía.
Una comunidad de monjas tiene su sede en la calle 22, en una casa blanca que sobresale por el contraste con el deterioro del vecindario. Los fines de semana las monjas organizan una especie de bazar con las cosas que les llevan como donaciones.
Llega Odilia, una mujer pequeña de aspecto desvalido. Está buscando un bolso barato. Le regalan uno, con la cremallera dañada pero en mejor estado que el suyo. Ella ofrece en venta un búho sucio elaborado con cordones mediante la técnica del macramé (nudos). Tiene 57 años y está juntando lo de una medicina para el corazón. En su juventud fue prostituta. Hablamos en una esquina mientras pasa sus cosas de un bolso al otro. Atesora las fotos de sus familiares. No las deja en su pieza, pues se las robarían. “Allá se pierde todo”, dice. Odilia sobrevive de la caridad y de las cosas que vende. Cuando nos despedimos, comienza a jugar con la cremallera de mi chaqueta y me pregunta, con rezagos de su antiguo oficio, si estoy muy ocupado o si quiero algo más. Le digo que no, y le pregunto, para cambiar el tema, por qué dejó el viejo bolso en una ventana y no lo arrojó directamente a la basura.
–Dejémoslo ahí –me contesta– En menos de nada alguien más necesitado se habrá enamorado de él.